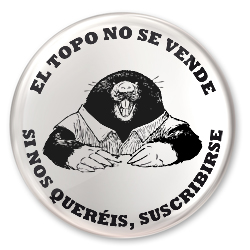La guerra en Sudán: por qué nos preocupa
Umanità Nova #34

Sudán, un país situado en el corazón de África, es actualmente escenario de un conflicto devastador que ha desembocado en una crisis humanitaria sin precedentes. Las raíces de esta guerra se encuentran en décadas de tensiones políticas, étnicas, religiosas y sociales, que se han intensificado en los últimos tiempos, llevando al país al borde del colapso total.
Más de diez millones de personas - de aproximadamente 42 millones de habitantes, distribuidos en un área de casi dos millones de kilómetros cuadrados - se ven obligadas a abandonar sus hogares y buscar refugio seguro, 25 millones - aproximadamente la mitad de la población del país- son los que necesitan ayuda humanitaria y alimentos, el sistema de salud está colapsando con sólo un hospital de cada tres en funcionamiento y con una carga excesiva de pacientes ante una creciente escasez de personal sanitario.
He aquí las consecuencias más macroscópicas de un conflicto sangriento y devastador que los 'señores de la guerra' han desatado en Sudán en el silencio casi sepulcral de la llamada opinión pública mundial.
Pero ¿cómo se produjo esta trágica situación?
Para comprender plenamente la situación actual, es crucial examinar las raíces históricas de los conflictos en Sudán. El país tiene una larga historia de colonización y opresión, que comenzó con el dominio otomano y luego con el dominio británico interesado en tener continuidad territorial en el continente africano desde El Cairo hasta Ciudad del Cabo. Una historia en la que nunca han faltado los conflictos y los intentos de consolidación del Estado y de liberación del yugo colonial.
Los ingleses llegaron a concebir, tras la Primera Guerra Mundial y ante el desarrollo de movimientos de liberación nacional tanto en Egipto como en Sudán, la agregación de la parte sur, habitada principalmente por poblaciones negras, a Uganda, imponiendo al mismo tiempo la prohibición de las uniones matrimoniales entre personas del sur con personas del norte, acentuando así las divisiones existentes en un país de gran complejidad étnica, cultural, lingüística, tribal y religiosa y exacerbando así las tensiones. Una complejidad que, cabe señalar, es sobre todo resultado de las categorías tribales y de las fronteras impuestas por los colonizadores y del legado racista (Jartum era un centro de trata de esclavos, obviamente negros, gestionados por árabes y nubios desde el principio). centro-norte). En 1950 comenzó a desarrollarse en el país un fuerte movimiento independentista que obtuvo un estatus de autogobierno y promovió la elección de un parlamento exclusivamente sudanés cuyo primer objetivo fue la proclamación de la independencia, lograda en 1956, en un contexto de guerra civil que comenzó el año anterior debido al contraste entre el norte árabe-islámico y el sur afroanimista y cristiano. Una guerra que terminó en marzo de 1972 y que se saldó con la muerte de casi un millón de personas. La dictadura del general Nimeiry, impuesta tras el golpe de 1969, parecía representar un punto de inflexión en las relaciones entre el norte y el sur del país con la promesa de conceder una amplia autonomía administrativa, pero fue una ilusión. Pasando de la alianza con Egipto a la de Arabia Saudita, y luego nuevamente al Egipto de Sadat y a los Estados Unidos, Nimeiry renunció progresivamente a las políticas de apertura para avanzar hacia una islamización del régimen según los deseos de la burguesía musulmana del norte: una proceso que alejó las simpatías del sur. Las medidas de austeridad adoptadas, por recomendación del Fondo Monetario Internacional (FMI) -aumento del 60% de los combustibles, de los impuestos sobre el tabaco y algunos productos de consumo- llevaron después al desarrollo de un gran movimiento de lucha -compuesto por ferroviarios, trabajadores , estudiantes, trabajadores del sector público, duramente reprimidos por el ejército y la policía.
La crisis económica y la deuda pública empujaron a Nimeiry a centralizar aún más su poder en Jartum y a establecer en el norte las industrias de refinación de petróleo recientemente descubiertas en el sur. Además, impuso la 'sharia' (ley islámica) en todo el país, creando así las condiciones para un levantamiento popular en el sur, apoyado por grupos guerrilleros, que desencadenó una segunda guerra civil (1983-1998) que exacerbó aún más las divisiones existentes y que produjo la secesión del Sur en enero de 2011 y el establecimiento de un nuevo Estado. Mientras tanto, la erosión del consenso por parte de la burguesía y los aliados, junto con las protestas populares contra el coste de la vida, llevaron a la caída de Nimeiry y a la toma del poder primero por el general al Dahab y luego, tras un breve pausa del gobierno elegido democráticamente (pero sin la participación de lo que quedaba del sur) de Omar al-Bashir, que llegó al poder con un golpe de Estado en 1989 y permaneció en él hasta abril de 2019 cuando, tras años de opresión y masacres -como en Darfur en 2003- las masas populares salieron a las calles a exigir libertad y justicia social con un papel significativo desempeñado por mujeres y jóvenes, logrando lograr la caída del dictador. Desde el 19 de diciembre se habían producido manifestaciones y marchas, a pesar de la violenta represión por parte de los servicios de seguridad y de las milicias gubernamentales (se repitieron malos tratos, detenciones, torturas y asesinatos contra los opositores y las mujeres a menudo fueron golpeadas hasta quitarles la ropa y condenadas a lapidaciones y azotes) para protestar contra el aumento anormal del precio del pan y la falta de efectivo y las manifestaciones no cesaron incluso después del arresto de al-Bashir por de los militares. Una revuelta que superó todas aquellas diferencias políticas, sociales y regionales que representaban el punto fuerte del gobierno. Pero la petición de un cambio democrático en la estructura de poder del país pronto cayó en saco roto cuando el Consejo Militar, que sucedió a al-Bashir, recurrió a la violencia para reprimir y asfixiar el movimiento de protesta que, estructurado por consejos de área, continuó su acción con fuerza. , promoviendo la huelga general y la desobediencia civil, a pesar de que el 11 de junio el ejército disparó contra los manifestantes provocando más de 100 muertos y 700 heridos, sin olvidar las mujeres violadas en el el mismo día (más de 70 según el Comité Central de Médicos). (En Umanità Nova n°24 del 6 de octubre hay una significativa entrevista a un anarquista que participó, con su grupo, en los disturbios callejeros).
La mediación alcanzada entre la Unión Africana, los enviados etíopes, los abogados del Consejo Militar y quienes expresaban la protesta, en julio de 2019, preveía la creación de un organismo de transición conjunto civil-militar en funcionamiento desde hace tres años, con un soldado Abdel Fattah al -Burhan como presidente los primeros 21 meses y civil durante el resto, capaz de dar vida a un proceso democrático parlamentario. Un nuevo golpe militar en 2021 destruyó el gobierno de transición liderado por Abdalla Hamdok, abriendo una nueva fase de inestabilidad: los autores fueron el propio al-Burhan y el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como "Hemedti".
Si Hamdok no había logrado estabilizar la economía del país sumida en una fuerte inflación y regular la codicia de los militares en los sectores más rentables del país, ni siquiera los dos generales autores del golpe fueron capaces de resolver el problema. Crisis económica, agravada por los efectos de la pandemia de Covid-19 y las sanciones internacionales. Sólo demostraron ser más feroces en su represión. Una alianza suya duró formalmente hasta el 15 de abril de 2023, cuando las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF), comandadas por el general al-Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), una formación formada en gran parte por ex miembros de las infames milicias Janjaweed de Darfur, liderado por "Hemedti", dio lugar a una guerra civil de proporciones trágicas, que también reunió las luchas de poder entre los distintos grupos militares y paramilitares, históricamente vinculados a diferentes facciones políticas y étnicas. Las rivalidades entre estos grupos no son sólo políticas, sino también económicas, por el control de recursos naturales, como el oro (Sudán es el tercer productor de África) y el petróleo, que juegan un papel crucial en el conflicto. Se trata de una guerra cuyo primer resultado fue la dispersión del movimiento popular de oposición, muchos comités de lucha creados en 2019 se han convertido en grupos de bienestar, otros han pasado a la autodefensa armada y otros se han disuelto. La actividad de los partidos políticos es prácticamente nula a pesar de los intentos de construir algunas propuestas de acción común. Una guerra que involucra a los países vecinos, tanto por el reclutamiento -las RSF reclutan entre los nómadas de Chad y Níger, tiene relaciones con grupos libios y centroafricanos- como por el apoyo recibido: las RSF cuentan con el apoyo de Etiopía, Qatar, Turquía y de Emiratos Árabes Unidos (EAU), que les suministra armas a través de la aerolínea FZC vía Chad. El SAF, por el contrario, cuenta con el apoyo de Eritrea, Egipto, Arabia Saudita, Irán y Rusia (a través del grupo Wagner, que participa de manera importante en el sector del oro).
Luego están los suministros de armas y aquí la lista es larga: Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Serbia, Yemen...
¿Y cómo se comporta la Unión Europea, cuna de los derechos humanos, frente a las masacres en curso, la violencia indescriptible, el riesgo real de hambruna, violaciones, arrestos y torturas? En 2014 se puso en marcha el llamado 'Proceso de Jartum' (precisamente "Iniciativa de Migración de la UE en el Cuerno de África") como respuesta al aumento de la migración desde esa región hacia Europa. Se donaron 4.500 millones de euros a varios países africanos de la zona, incluidos aquellos con regímenes claramente dictatoriales como Eritrea y Sudán, para el control y la represión de los inmigrantes. Sudán fue y es un centro de migración muy importante: por un lado, es en sí mismo el país de origen de millones de refugiados y desplazados internos debido a sus conflictos, pero por otro lado también es un importante punto de tránsito para las rutas migratorias. de personas de toda África, en particular del Cuerno de África, que luego quieren llegar a Europa. En este contexto, destaca el apoyo prestado a las Fuerzas de Apoyo Rápido, utilizadas para la protección de fronteras a pesar de saber que las RSF derivan de la milicia Janjaweed, responsable del genocidio en Darfur a principios de los años 2000, autora de masacres, violaciones y violencia de todo tipo. tipos, así como el otorgado a los servicios secretos gubernamentales a pesar de que se conocen sus crímenes contra grupos de oposición.
El Estado italiano, por sí solo y como miembro de la UE, fue corresponsable de esta situación proporcionando entrenamiento militar, armas y dinero. Y por eso también nos preocupa la guerra en Sudán; No es una guerra lejana, está aquí, entre nosotros gracias a los racistas y neocolonialistas de nuestra casa. ¡Rompamos el muro del silencio!
Massimo Varengo
- Inicie sesión o regístrese para comentar
 Imprimir
Imprimir- 1100 lecturas
 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo


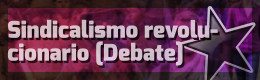


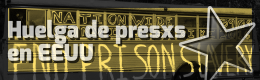






![Portal Anarquista norteamericano [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/infoshop.png)
![Portal Anarco-Comunista [internacional]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarknet.png)
![Portal Anarquista [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/libcom.png)
![Noticias para anarquistas [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarchorg.png)

![Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/cna.png)