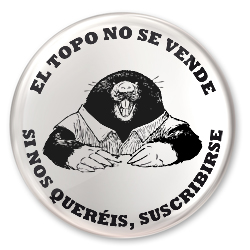Una apuesta para el Futuro
La organización anarquista, el Estado Islámico, la crisis y el espacio exterior.
Josep Gardenyes, otoño 2015
Éxito y carencias del anarquismo
Simultáneamente a la expansión global del anarquismo, encontramos—curiosamente— sentimientos crecientes de cinismo, pérdida y crisis existencial vividos tanto individual como colectivamente. Y éstos se están manifestando de forma, a nuestro parecer, más fuerte que el ciclo generacional de agotamiento típico de las últimas décadas. Muchas tácticas anarquistas de destrucción y enfrentamiento (por ejemplo las maneras de atacar y generar disturbios con las caras tapadas) han sido adoptadas por muchas personas fuera de entornos anarquistas. En lugares como Egipto, Grecia, Estados Unidos, Brasil o España sabemos que el traspaso de tácticas ha sido en parte directo. Se ha roto contundentemente el silencio mediante el cual los amos de la sociedad han intentado enterrar al anarquismo durante décadas. En diferentes países, desde Grecia a Chile o a los Estados Unidos, el anarquismo se ha convertido en una fuerza política capaz de influir en los discursos sociales y destapar, al menos, algunas de las defensas discursivas que utilizan los Estados democráticos para conseguir sus metas. Y en el Estado español hemos visto el fenómeno de #yotambiensoyanarquista, un posicionamiento solidario masivo con las anarquistas represaliadas y, además, tildadas de «terroristas» por el Estado.
Mientras tanto, las ideas y prácticas positivas del anarquismo no han seguido el ritmo. Y no es por desconocimiento. Al contrario, en varios movimientos sociales que dieron lugar a experiencias y conflictos importantes, prácticas de asamblearismo, consenso y rechazo a partidos políticos y representantes, han sido momentáneamente generalizadas sólo para ser abandonadas. Y la autogestión se difunde cada vez más, pero distanciándose de un horizonte revolucionario, reivindicando la rentabilidad, la productividad, el dinero y otras herramientas capitalistas que disfrazan su camino ciego con una falsa sofisticación (un ejemplo es el del sector más dogmático de la Cooperativa Integral Catalana que, para ser sinceros, también abarca muchos proyectos importantes y radicales).
Cada vez más compañeras en cada vez más países han vivido conflictos sorprendentes en los que todas las mentiras sagradas han sido cuestionadas. Nuevas complicidades y relaciones de solidaridad muy amplias se han abierto y las fuerzas del orden perdieron el control; pero luego, todo ha seguido como antes, quizás con un cambio en la configuración o en las máscaras de poder.
Es cierto que las luchas (al igual que todo en la naturaleza) son cíclicas y hay que aprender a gestionar esta ciclicidad. Los compañeros de CrimethInc han hecho una compilación de textos sobre que hacer «Tras la cresta de la ola», recién traducida al castellano. Pero la actual desazón va mucho más allá, pues creemos que estamos al borde de perder nuestra posibilidad de incidir en los conflictos en marcha y frustrar los intentos del capitalismo de adaptarse a las nuevas crisis, que relampaguean mundial y transversalmente en los ámbitos ecológico, económico, ideológico, político, tecnológico y cultural.
Hay que analizar con urgencia las carencias de un anarquismo que está en auge los últimos años. ¿Por qué hay poca complicidad con las prácticas positivas del anarquismo?
No podemos culpar a la falta de difusión, aunque más difusión siempre viene de perlas. Los mecanismos de difusión anarquistas han mejorado muchísimo en la última década. Y de una forma ajena a nuestra propia actividad, en lo concerniente a la reacción de la sociedad oficial a nuestra presencia, muchos académicos y celebridades han hecho mención e incluso se han adherido a las ideas anarquistas. Hoy en día, libros radicales se pueden convertir en bestsellers, como demuestra La Insurrección Que Viene de El Comité Invisible. No lo digo para celebrarlo, sino para evidenciar que al menos en muchos países cualquier persona que quiera puede conocer el ideario anarquista.
El Estado Islámico
Tampoco podemos responsabilizar a la distorsión mediática por difundir una idea equivocada de lo que es el anarquismo. La prensa fabrica sus difamaciones y sus narrativas policiales constantemente y hay que contrarrestarlas, pero sería caer en el victimismo señalarlas como responsables de nuestro aislamiento. Recurramos a una comparación para poner el problema en perspectiva: en los mass media no hay nadie que reciba peor cobertura que los islamistas, son retratados como los más extremos terroristas, como monstruos. No obstante, una gran porcentaje de jóvenes marginalizados de Europa empatiza o incluso apoya directamente los movimientos yihadistas. Es cierto que suelen ser inmigrantes que proceden de países musulmanes, pero muchas nacieron aquí y no las convenció la «Europa democrática»; y también encontramos un importante porcentaje de europeos conversos al Islam fundamentalista. Es un fenómeno muy significativo el hecho que en nuestra época el movimiento antisistema más atractivo sea el yihadismo; mejor dicho: atractivo para algunos y totalmente repulsivo y horroroso para otros.
¿Cómo reclutan los yihadistas? En gran parte a través de medios como Twitter y foros en internet, herramientas que las anarquistas llevamos años utilizando sin conseguir semejantes resultados.
Si una comparación entre la propaganda del Estado Islámico y la del anarquismo resulta absurda o morbosa, o si recuerda a una operación pseudo-intelectual de periodistas o académicas de derechas vinculando dos especies de antisistemas, es porque detrás de ella hay un objetivo satírico. Hoy en día, el sistema policial-mediático obliga de nuevo a las anarquistas a jugar el papel de terroristas, al menos en ciertos países. Pero es un casting que ridiculiza al propio director, porque en el espectáculo del terrorismo las anarquistas no podemos competir: no estamos a la altura de las yihadistas. Es como si Chuck Norris, después de derrotar una invasión alienígena de insectos de tres metros con láseres y moto-sierras, tuviera que vencer a un delincuente repartidor de pizzas. No produce una buena secuela.
El espectro del terrorismo anarquista también mina a aquellos compañeros que ponen mucha importancia en la práctica de los atentados (en una época en la que el Estado es cada vez más capaz de absorber y aprovecharse de atentados mucho más demoledores que los nuestros) y a aquellos que se imaginan al enemigo inquebrantable del Estado (en una época en la que la guerra es cada vez más unilateral). Quizá nuestros ataques tendrían que cobrar un nuevo sentido simbólico y una nueva relación con los conflictos sociales; no son los golpes más importantes en una guerra dramática[1], sino un tipo de anti-máquina que introducimos en las brechas de los conflictos sociales para generalizarlos y sabotear la materialización de las relaciones de poder.
[1: De hecho, es preciso subrayar que desde la Segunda Guerra Mundial, las guerras ya no consisten en batallas entre ejércitos, sino en la producción de metamáquinas que desplazan fuerzas destructivas y organizativas. Su campo no es sino la estadística. A los lectores que eso les suena a verborréa vacía, se les recomienda un análisis de las contribuciones metodológicas de Robert McNamara, anteriormente de Ford Motor Company, al Office of Statistical Control y Defense Department estadounidense; o la gestión del MI6 de la producción intelectual de los matemáticos en el Proyecto Ultra.]
No obstante, la sátira va dirigida principalmente a aquellas compañeras populistas que intentan reproducir el éxito propagandístico de cualquier ente por muy lejano que quede del anarquismo, como por ejemplo partidos de izquierda o empresas de marketing. Nunca osarían copiar la fórmula de reclutamiento del Estado Islámico, no por una crítica de incompatibilidad entre los métodos anarquistas y los métodos autoritarios (que también les vetaría para copiar el marketing y el reclutamiento de partidos), sino por un acrítico impulso de huir de las cosas que generan mala prensa, del mismo modo que se rehuyen de las prácticas anarquistas que también son estigmatizadas en ella.
El éxito del Estado Islámico desmiente cualquier intento de culpar de los fracasos del anarquismo a la difamación, la ignorancia y la mala prensa. Si tuviéramos algo de atractivo, reluciría a pesar de las campañas difamatorias de la prensa. No encontraremos nuestras carencias en el ámbito de la difusión y la propaganda. Las ideas anarquistas no están escondidas, sino que no se buscan; no están tergiversadas, sino que a nadie le importa aclararlas. Si no tienen éxito es porque no sirven.
Si el fracaso del anarquismo tiene como consecuencia el auge de nuevos partidos de izquierda, como veremos más adelante, se podría decir que el fracaso de las insurrecciones de los banlieue han abocado al yihadismo. En ambos casos, grandes sectores de la sociedad fracasaron en el intento de autoorganizar sus luchas y, posteriormente, buscaron el poder para conseguir el cambio que buscaban.
Así pues, el poder en sí es el elemento clave. Un movimiento sin poder social, como es el anarquismo, que además pretende disolver o descentralizar el poder no puede copiar las fórmulas de un movimiento que sí ejerce poder. Un pez tendría más posibilidades aprendiendo la locomotricidad de un pato.
El poder siempre atrae más adeptos que una idea bonita, y gracias a la situación geopolítica de Oriente Medio y a las políticas extremadamente miópicas de la primera potencia mundial (los Estados Unidos, desde hace unos años en un declive irreversible), los yihadistas han podido tomar una importante cantidad de poder y aparentar ser la oposición más dedicada y feroz a los símbolos y presuntos líderes del actual sistema mundial.
Y aquí tenemos la verdadera importancia de la figura del terrorismo yihadista. Desde 1991 y con la caída de la Unión Soviética, el sistema-mundo capitalista ha carecido de una dicotomía oposicional para modular y recuperar todos los movimientos disidentes. El capitalismo liberal fue más efectivo en los países desarrollados y también a escala global, mientras que el capitalismo estatal (de la URSS, China, Cuba, etcétera) fue por lo menos igual de efectivo en los países subdesarrollados, donde movimientos revolucionarios tenían una posibilidad de abolir el sistema económico (el capitalismo en tales países necesitaba que el Estado jugase un papel más intenso en su desarrollo y también que institucionalizase y neutralizase las fuerzas disidentes que le podrían interrumpir).
Durante décadas, todo movimiento social a nivel global tenía que subordinarse a uno de estos dos paradigmas, atreviéndose, como mucho, a constituir una disidencia fiel. Desde 1921—con la inminente victoria bolchevique en la Guerra Civil Rusa y la derrota de los movimientos revolucionarios en Italia y Alemania (gracias a la burocracia de los partidos comunistas, socialistas y de los sindicatos libertarios), que instauró un realpolitik estatista entre los líderes de la URSS, quiénes durante décadas se dedicarían a sofocar cualquier movimiento revolucionario que no pudiesen controlar o que no respondiese a sus intereses geopolíticos—el horizonte revolucionario se había extinguido. Cualquier movimiento rebelde se vio condicionado a aceptar los preceptos y el patrocinio de uno u otro de los polos dominantes. Y tanto el «freedom» del primer polo como el anticapitalismo del segundo fueron mentira.
En adelante, las anarquistas se verían totalmente marginalizadas. Las izquierdas ilusas, aliadas con uno de los dos polos, denunciarían su supuesta falta de pragmatismo, mientras las derechas les acusarían de ser agentes comunistas. El anarquismo había perdido definitivamente su protagonismo. Estas dinámicas sólo se acentuarían en la Guerra Civil española, aquel breve brote de esperanza en el último país donde el proletariado todavía no había recibido el mensaje de que la revolución ya había sido derrotada.
En el año 1991 por primera vez en setenta años, no existía una dicotomía global capaz de modular las revueltas. Los malos desaparecieron y con ellos desapareció cualquier esperanza de que los vencedores tuviesen de aparentar ser los buenos. Las miserias del sistema sólo aumentaban y ya no había nadie más a quien culpar. Las primeras líneas autónomas de lucha en aparecer provenían de movimientos indígenas, tanto en Oka como en Chiapas. Éstos también se habían visto sometidos a las políticas de izquierdas, con consecuencias desastrosas, tanto para los víctimas de los genocidios socialistas como para los ilusos que optaron por una paciencia democrática. Pronto apareció el movimiento antiglobalización y dentro de él los libertarios tenían cada vez más protagonismo e influencia. El otro polo en un nuevo antagonismo global había empezado a definirse a sí mismo. Su tensión interior se desplazaba entre los que tenían muchos recursos pero poca legitimidad y proponían la legalidad de unas instituciones dominantes contra otras, y los que proyectaron un horizonte revolucionario y un camino basado en la horizontalidad y la autoorganización.
El año 2001 con los atentados yihadistas en las capitales económicas y políticas de Nueva York y Washington DC, el sistema-mundo adoptó un nuevo paradigma basado, otra vez, en una dicotomía oposicional entre la democracia y el terrorismo. Como toda paradigma, no apareció de la nada. Sus laboratorios fueron países como España o Alemania, los cuales ya tenían políticas íntegras de antiterrorismo (más avanzadas que los intentos anémicos de Reagan o Clinton para instaurar el antiterrorismo). Pero a partir del 2001 esto se desarrolló tomando la forma de una coyuntura de narrativa moral, discursos políticos, mandatos institucionales, vínculos interestatales y recursos jurídico-militares de la cual se podría aprovechar cualquier gobierno aliado con los principales poderes[2].
[2: Es interesante subrayar como los Estados Unidos y sus aliados han apoyado el auge del yihadismo, aunque un análisis extensivo queda fuera del presente texto. Basta en señalar como las injusticias que alimentan al yihadismo (por ejemplo, las dictaduras a Saudi Arabia, Palestina, Egipto y Indonesia) están subvencionadas por estas potencias; los campos de evolución y entrenamiento del yihadismo—en Afghanistan y en Bosnia—fueron creados y abastecidos por los Estados occidentales; la resistencia palestina secular y de izquierdas fue reemplazada por una resistencia fundamentalista menos capaz de ganar un apoyo internacional gracias a las políticas del Estado israelí (y la propia ineptitud y corrupción de la izquierda palestina) y en algunos casos gracias a intervenciones directas de los servicios secretos israelís; el yihadismo en Iraq apareció de la nada y se convertió en la principal fuerza contra la ocupación gracias a una campaña del Pentágono para darles más protagonismo en la prensa; también existen acusaciones difíciles de comprobar sobre cómo los servicios secretos de los EEUU y Gran Bretaña organizaron atentados interreligiosos (entre Shía y Sunni) en los que se culpó a yihadistas, rompiendo la solidaridad entre los sectores en resistencia y aumentando el fundamentalismo.]
Es imprescindible reconocer que estamos a punto de perder de nuevo cualquier posibilidad de protagonismo o influencia en los conflictos globales. Por eso hay que analizar las diferencias entre el nuevo polo del mal y el anterior. Por un lado, el terrorismo es mucho más malo, más malvado, que su predecesor. Sólo personas con una identidad muy determinada podrían ser seducidas por el yihadismo, a diferencia de todos los adeptos ignorantes y aduladores acríticos que ganó mundialmente la URSS entre los sectores de izquierdas. Las necesarias pretensiones de libertad e igualdad del bloque liberal durante la Guerra Fría cortaron muchas veces la capacidad represiva de los Estados occidentales respecto a sus disidentes internos. Tenían que trabajar sin descanso para parecer más justos que los países comunistas, dadas sus grandes desigualdades. Ahora, éstas mismas dinámicas ya no prevalecen. Los Estados actuales tienen que hacer muy poco esfuerzo para diferenciarse de los aparentes bárbaros del yihadismo. Es nuevamente un choque entre civilizaciones, pero esta vez, si los malos parecen tan extremamente incivilizados, los buenos pueden justificar un mayor nivel de barbaridad, sobre todo si viene con una pátina correcta de uniformes, tecnologías impersonales, despliegues militares ordenados y disciplinados como los que hemos visto este otoño en París y en otras capitales europeas.
Además, la figura del yihadismo es mucho menos inclusiva que la del comunismo. Es poco factible para la derecha acusar a las anarquistas de ser agentes del islam fundamentalista, así como para la izquierda acusarla de ser poco pragmática por no apoyarles, al igual que cuando nos acusaron por no apoyar al comunismo estatista. Por otra parte, cabe decir que a nivel mundial la mayoría de las personas marginalizadas -aunque con cerca de mil millones de excepciones- nunca se sentirán identificadas con el yihadismo.
La nueva dicotomía tiene otra debilidad: totalmente al contrario de la imperante durante la Guerra Fría, la actual ha sido construida en una época en la que los principales poderes mundiales gozan de muy poca legitimidad y confianza. La figura corpulenta, codiciosa y arrogante de los Estados Unidos en 2001 queda lejos de la heroica protectora de la libertad que era en las dos primeras Guerras Mundiales. Y la Europa del año 2015, la de la austeridad, la corrupción y las fronteras sangrantes, no luce mucho mejor.
Es decir, habitamos un mundo en el que los poderosos están intentando esconder y machacar a las revueltas, las ansias de libertad y los movimientos revolucionarios tras una cortina de antiterrorismo. El antiterrorismo todavía convence, todavía moviliza a la gente y sirve para justificar más represión y control, pero a la vez, nos encontramos en un mundo en crisis, donde la mayoría de la gente inquieta, la gente rabiosa y la gente precaria es reacia a confiar en cualquiera de los dos polos de poder. Es una dicotomía hecha para deconstruir, para permitirnos volver a crear un espacio autodefinido de lucha y libertad.
Pero al parecer pocas anarquistas se han dado cuenta de que atacar al antiterrorismo discursivamente y en la práctica no sólo desmovilizaría una de las armas más potentes en el arsenal estatal, sino que además podría ser nuestra única posibilidad para recuperar protagonismo, para autodefinir una subjetividad de negación y rebelión, y para proyectar caminos revolucionarios en los años venideros.
Si luchamos contra la dicotomía oposicional de terrorismo desde una posición anarquista puede que entremos en contacto con aliados inesperados, como prefigura el crecimiento en solidaridad con el movimiento kurdo, porque los verdaderos enemigos y víctimas del fundamentalismo del Estado Islámico por todo el Sur Global o tendrán que aliarse con Occidente o tendrán que desarrollar sus propias visiones anárquicas. De hecho, el Estado Islámico tiene mucho en común con Syriza y Podemos; las diferencias más chocantes son meras consecuencias del nivel de violencia que ha sido normalizado en sus respectivas sociedades y de la legitimidad relativa que tal violencia cede a discursos y prácticas de venganza.
Los escritos de Osama Bin Laden demuestran que Al Qaida fue, en gran parte, un intento de obertura a un capitalismo islámico. Su meta sugiere, de inmediato, una predisposición a captar y liderar los amplios movimientos anticoloniales de los cuales la organización surgió. De hecho, la necesidad geopolítica original de Al Qaida de luchar contra la URSS y EUA prefiguraba la posterior situación histórica. En los años '60 y '70, los movimientos anticoloniales ganaron la independencia (y perdieron cualquier posibilidad de libertad) recorriendo a uno de dos potencias mundiales para obtener ayuda y protección. Al terminar la Guerra Fría, esos movimientos todavía aturdidos por sus éxitos fracasados, se encontraban desamparados. La organización descentralizada y sin estado de Al Qaida fue una adaptación necesaria ante una situación más insegura. Para ejercer una relación vanguardista respecto a los perdidos movimientos anticoloniales (los cuales, justo en ese momento estaban preparando su fase antiglobalización), Al Qaida tenía que difundir una ideología que permitiera la pureza ortodoxa (el fundamentalismo islámico jugó el mismo papel que el marxismo anteriormente) y tenía que utilizar tácticas espectaculares para captar la atención del mundo (de la misma forma que grupos como los RAF y Brigate Rosse ganaron la hegemonía en amplios movimientos).
En estos dos frentes, el Estado Islámico les ha superado, convirtiendo una red descentralizada en una estructura de Estado. Mientras Al Qaida meramente eclipsaba a los otros elementos de la resistencia en Afganistán, Iraq y otros países, EI tiene la posibilidad de monopolizar la resistencia eliminando cualquier elemento que luche contra el fundamentalismo y contra Occidente. (El hecho de que EI haya centralizado una red descentralizada y que haya donado a Occidente el que su convencional lógica militar ha anhelado durante mucho tiempo -un Estado enemigo- sugiere la participación de los servicios secretos de países occidentales en su creación; no obstante, al contrario a lo que dicen los conspiranoicos, tenemos que insistir en que no tiene mucha importancia, porque en cualquier caso, lo que los anarquistas oponemos -a la lógica estatal-, sería igualmente presente).
De igual modo, Syriza y Podemos surgieron de movimientos descentralizados pero perdidos sobre los que rápidamente impusieron hegemonía, convirtiéndolos en fuerzas estatistas. El hecho de que han repartido miseria mediante el instrumento de la ley y no el de bombas y navajas es una diferencia estética más importante para los politólogos que para personas que buscan la autoemancipación.
La crisis
El capitalismo está en una profunda crisis. No es la primera y tampoco será la última, pero sí que es la primera vez en la que su crisis de acumulación solapa con una crisis planetaria, es decir, con el fracaso de los sistemas ecológicos que sostienen la vida en esta tierra. Y también es la primera vez en la que una crisis de acumulación ocurre en un mundo que cuenta con armas nucleares, donde no queda nada claro cual será el siguiente poder político para organizar el sistema-mundo y donde la potencia que ha llegado a su crepúsculo tiene el poder militar para liquidar cualquier competidor que intente suplantarlo. Poco a poco los Estados Unidos van perdiendo su hegemonía, incapaces de imponer su voluntad en Asia sudoriental, Oriente Medio, Sudamérica y Europa oriental. No obstante, mantienen el poder para asegurar que ninguna otra potencia sea capaz de imponer una nueva hegemonía. Si no llegan a un acuerdo para compartir el poder en un nuevo sistema mundial, media docena de países tendrán la capacidad de hacer volar por los aires el planeta entero con tal de garantizar que no quede pastel para nadie.
La expansión industrial liderada por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial ya llegó a su fin en los años '70 y desde entonces la expansión financiera ha generado tanta plusvalía que no hay lugar donde ponerla. La mayoría de la actividad económica ha migrado a países como China, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Malasia, Turquía y Brasil. Pero las estructuras e instituciones de dirigencia económica permanecen en Norteamérica y Europa occidental. Además, varias de estas estructuras se vieron golpeadas por quiebras y escándalos vinculados con la crisis del 2008. Los supuestos líderes mundiales ya no ofrecen un hogar seguro para el capital.
Una recesión y colapso de la magnitud del crac de 1929 sólo se ha evadido, de momento, por la masiva migración de capital hacía los mercados inmobiliarios—los más fáciles para especular y absorber grandes cantidades de capital—de China, Turquía y Brasil. La burbuja está a punto de estallar.
El espacio exterior
¿Qué podría evitar un estallido? Si continúa el patrón vigente en la economía global desde el siglo XV únicamente una nueva expansión industrial. ¿Dónde se podría dar tal expansión y en qué materia? No queda claro. ¿Hay un nuevo proceso de industrialización capaz de absorber la cantidad de capital líquido más grande en la historia y también de producir beneficios? La producción desenfrenada de smartphones y tecnologías semejantes no ha conseguido el alcance necesario—ni de lejos—y estos productos ya están llegando a los rincones más pobres del mundo. ¿Y si hablamos del posible territorio para desarrollar? África parece ser el único continente que podría dar lugar a un intenso proceso de desarrollo capitalista, pero no es suficientemente grande—ni en población ni en territorio—para absorber la impensable cantidad de capital líquido que está a la búsqueda de inversiones; tampoco imaginamos que tales inversiones pudieran producir beneficios a corto plazo.
Hay que entender que con cada expansión, la cantidad de capital crece exponencialmente. En contraste, la población mundial no crece tan rápido y el tamaño del planeta no crece en absoluto. De hecho la capacidad energética y biológica del planeta para sostener los procesos económicos de su especie más desagradecida está disminuyendo.
Lógicamente, el único lugar no conquistado por el capitalismo, el único terreno capaz de albergar la siguiente expansión del capitalismo es el espacio exterior. Lo decimos con toda seriedad: pasará por la minería de asteroides y la terraformación de Marte. El capitalismo tiene aquí un problema, y podría ser la única esperanza que tenemos para que la presente crisis no sirva para otra reestructuración del sistema-mundo, sino como un golpe que nos ayude a derrumbarlo: por primera vez en la historia, puede que la crisis de acumulación haya llegado antes que las tecnologías necesarias para la siguiente expansión económica. Pues todavía faltan unos cuantos años para una colonización beneficiosa del espacio exterior.
La imaginación
Aquí vemos donde el Estado nos ha puesto en jaque. Desde hace tiempo ha matado la capacidad popular de la imaginación. Hace cien años habían imaginarios revolucionarios muy vivos. Insistimos en que tales imaginarios son imprescindibles para una revolución, que ninguna insurrección puede crecer y superar sus obstáculos interiores sin imaginarios revolucionarios bien extendidos y sin una imaginación popular capaz de adaptar el imaginario, de forma descentralizada, según las necesidades de la lucha.
Los imaginarios revolucionarios murieron ahogados en sangre en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial, que mostró la fatal debilidad de la clase proletaria; y también ahogados en el cinismo bolchevique tras su Contrarevolución Rusa, que mostró que las instituciones de poder son más fuertes y determinantes que la clase, y que fácilmente se puede formar proletarios para ejercer de opresores.
Últimamente la imaginación—la capacidad de generar nuevos imaginarios—ha sido atrofiada hasta el borde de la muerte por las técnicas del Espectáculo, la industria de entretenimiento modelada primero en Hollywood y más recientemente en los nuevos aparatos tecnológicos: los ordenadores, los videojuegos o las apps, que tan pocos revolucionarios han señalado como unos de nuestros más fieros enemigos.
Con la muerte de la imaginación, ¿quién podrá resistir cuando el capitalismo nos ofrezca nuevos mundos? En el momento de realizar su sueño interesado y revelarlo como otro paso más en la intensificación de la explotación, quizá muchas revolucionarias también se arrepentirán de sus ingenuas, vagas, acríticas, populistas y cobardes posturas a favor de la tecnología. Pero será demasiado tarde.
El colapso o el tecnosocialismo
Si el capitalismo no consigue resucitarse y emprender una expansión industrial antes del estallido de la burbuja especulativa nos enfrentaremos con una pobreza mucho más extrema que la que ya conocemos.
¿Estamos preparados para resistir la emigración y la hambruna, la rotura de nuestras frágiles comunidades por una miseria extrema? ¿O ni lo estamos pensando? Y si no lo estamos, ¿acaso hemos planteado un proceso de ruptura violenta y catastrófica con el sistema capitalista que actualmente nos alimenta? ¿O imaginamos que siempre podemos comer de los supermercados, que habrá una transición suave entre el sistema del dinero y las empresas y la autogestión total, que después de alguna huelga general o un acontecimiento semejante, desmontaremos unas barricadas, arreglamos unos desperfectos, y seguiremos viviendo como antes, pero sin jefes y sin leyes?
Existe otra posibilidad: un colapso controlado hacia un tecnosocialismo peor que la más espantosa obra de ciencia ficción. La destrucción de infraestructura y valor siempre ha sido una actividad importante para el capitalismo. La devastación provocada por una guerra o la decadencia que constituye la primera etapa de la gentrificación son claves para facilitar un posterior crecimiento económico. En este sentido, nuevas tecnologías que están desarrollando Google y Apple tienen la posibilidad de abrir el camino a un capitalismo actualmente estancado.
El internet de las cosas podría ser meramente un aumento sin precedente del nivel de control tecnológico; el logro, al fin, de la sociedad panóptica. Pero también podría derivar en un tecnosocialismo, es decir, en una racionalización extrema de los procesos económicos, por fin superando los intereses de corto plazo de los burgueses (en la época anterior del capitalismo) y de las multinacionales (en la época actual que quizá está llegando a su fin). Para entenderlo más claramente tomamos el ejemplo de los nuevos smartcars. Comprendido a través de la lógica vigente, éste sería otro producto más: un coche automatizado y eléctrico que se conduce solo; un modelo de coche más caro, más fetichizado, asequible a los consumidores más ricos; otra innovación más que daría a la empresa propietaria una ventaja efímera en el mercado.
Pero si el planteamiento—sobre todo de Google—de una racionalización transformadora mediante las nuevas tecnologías se realizara (y de momento el único obstáculo es la incertidumbre sobre si los Estados apoyarán o frenarán esta transformación, porque la tecnología ya existe) nos encontraríamos ante otra posibilidad. El smartcar, por no hablar de otros ejemplos, no sería otro producto comprado por un individuo según la lógica de la propiedad privada hasta ahora vigente. Pues las nuevas tecnologías permitirían que los smartcars funcionaran como propiedad alienada-colectiva desplazada de la forma más eficaz (como ejemplo encontramos un modelo muy primitivo llamado Bicing en Barcelona). Mediante un app, reservarías un viaje y el smartcar te vendría a buscar. Pagarías una cuota, porque el coche no te pertenecería, sino que sería una faceta de la ciudad en sí.
Así pues, ¿cuales serían las consecuencias de tal organización tecno-económica? Más allá de la desaparición de las empresas taxi, significaría el fin -o al menos una reducción crítica- de las empresas capitalistas más importantes de la post-guerra: las automovilísticas y las petroleras. Permitiría un decrecimiento importante como vía de expansión capitalista. Por primera vez, la destrucción sistemática que forma parte de la expansión cíclica del capitalismo no sería el fruto semi-descontrolado de procesos de guerra o decadencia, sino que surgiría de una reestructuración racional por excelencia. La propiedad alienada-colectiva y los algoritmos que la gestionarían permitirían la utilización y desplazamiento más eficaz de la totalidad de los vehículos para que siempre estuvieran en uso o recargándose. Esto posibilitaría una gran reducción en el número total de vehículos y en la infraestructura de transportes. Dicho de otro modo, nos encontramos ante un modelo de expansión capitalista (la producción de las nuevas tecnologías, la transformación total de las ciudades) totalmente compatible con la precariedad (cualquier consumidor puede desplazarse sin tener que ser dueño de un vehículo, cada persona podría valerse con menos consumo) y con la crisis ecológica. Además, el mismo concepto de propiedad alienada-colectiva, con una gestión hiper-racional, se podría dar en materia de vivienda, educación y en otros pilares fundamentales que traban a las personas explotadas con la economía.
Tal y como predecían Jason Radegas y Lev Zlody (2011), el socialismo de Marx no se posibilitó según la evolución de las fuerzas productivas, sino según la evolución de las fuerzas de control social. La propiedad colectiva siempre ha sido factible, pero sólo ahora podría ser una realidad la propiedad alienada-colectiva: propiedad desplazada según una lógica colectiva, propiedad compartida, pero que está diseñada y controlada por las estructuras de poder.
El fascismo
Hasta ahora hemos insistido en la idea de que el antifascismo es—y ha sido desde los años '20—una estrategia izquierdista para controlar movimientos y frenar las luchas verdaderamente anticapitalistas. También fue siempre un fracaso por lo que respecta a la lucha contra el fascismo. Las estrategias propiamente anarquistas para combatir el fascismo eran más efectivas, porque entendían al fascismo como una herramienta de la burguesía, en este sentido igual que a la democracia, así que atacaron directamente al fascismo no en el punto en que entraba en conflicto con la democracia (derechos, libertades civiles, moderación), sino en el que confluía con los intereses de los dueños y gobernantes. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial el antifascismo se ha basado en la exageración, el pánico y el error, como bien demuestra un análisis más sobrio del fenómeno del neofascismo en países como Rusia, Grecia o España. El fascismo se ha visto reducido a un títere y una arma minoritaria dentro del arsenal democrático.
Pero si llegara una crisis más fuerte, si la metodología democrática en la gestión del capital se viera derrotada y deslegitimizada, ¿volvería el fascismo? No lo descartamos, pero predecimos que esto sólo pasará en algunos de los países menos cosmopolitas, donde líderes y tecnócratas con perspectivas globales no tienen intereses estratégicos y tampoco entienden muy bien las particularidades culturales (por ejemplo Hungría, Bulgaria). En general, vemos dos posibilidades: su supervivencia en la democracia, en la que el neofascismo es tolerado como una herramienta minoritaria (como en Alemania) o es suprimido/avisado si osa exceder su mandato muy limitado (como en Grecia o Rusia), y en la cual las dictaduras no fascistas están toleradas en la periferia siempre con la esperanza de que eventualmente se conviertan en democracias estables; o la aparición de una nueva estructuración político-económica del poder.
Predecimos eso porque el fascismo es el resultado de una relación de clase muy particular, en la cual una burguesía nacional se une con elementos de la clase media, con organizadores de los sindicatos o movimientos sociales y con instituciones como la prensa y el ejército. Pero hoy en día las burguesías nacionales no existen como actores potentes e independientes. El totalitarismo del sistema-mundo actual es una tecnocracia, un totalitarismo de lo material incorporado en la arquitectura social y la organización tecnológica de la vida. En fin, es una forma completamente compatible con la democracia y no necesita de carismas ni de alianzas conscientes y pactadas entre clases con sus necesarios protagonistas y actores pro-activos. Desde luego, esto sólo cambiaría con la apariencia de un modelo de sistema-mundo no sólo superior, sino fomentado por una potencia capaz de derrotar y suplantar la potencia y el arquitecto del sistema-mundo actual, o con un colapso del sistema actual sin ninguna alternativa hegemónica.
De clases y tecnocracias
De cualquier modo, el colapso es sólo una posibilidad. Sin embargo, la crisis y la austeridad son una realidad. Hay que contrarrestarlas y por eso hay que criticar al neoliberalismo que actualmente predomina en el pensamiento de los tecnócratas y líderes estatales. Pero esta tarea no se puede desempeñar por la vía fácil, pintando al neoliberalismo y a la austeridad como al último mal cuando son otra faceta más del capitalismo. Porque si el capitalismo soluciona su crisis evitando el colapso económico, volverá la bonanza y habremos perdido—¡compañeros populistas, tomen nota!—toda fuerza e influencia ganada a través de discursos oportunistas que buscaban afinidades y simpatías superficiales hablando de lo malo de la crisis, lo malo de la austeridad. No olvidemos, por favor, como de solitarios estábamos en las épocas de crecimiento económico, cuando éramos casi las únicas que nos manifestábamos contra el capitalismo.
La resistencia del capitalismo global ante la posibilidad de un colapso demuestra que las estructuras actuales de gestión económica (FMI, bancos centrales, Reserva Federal, bancos privados protegidos por las tesorerías estatales) son mucho más fuertes ahora que en épocas anteriores. Y la habilidad del Estado Chino—un posible sucesor del líder mundial—para evitar, o al menos aplazar, el estallido de la burbuja financiera en su país y el colapso de su bolsa, ha salvado hasta el día de hoy, la economía global que, dejada en manos del eje Wall Street-Washington ya habría fracasado. Para nosotros, esto refleja la mayor capacidad tecnócrata que tiene un Estado más centralizado para dirigir la acumulación del capital y gestionar sus excesos[3]. Un sistema de monopartido tiene claramente menos posibilidades para frenar y recuperar la revuelta popular, pero puede que ésta ya no sea la preocupación más grande de los gobernantes. Si el modelo chino triunfara en los años venideros, ya tendríamos un imagen de la organización del poder en el futuro. Al contrario, si la democracia no se supera, el fascismo tampoco desaparecerá, porque el fascismo es el antagonista intrínseco (es decir, el hermano pequeño, el complemento) de la democracia. Una democracia fuerte suplanta al fascismo, una democracia débil recurre a él como herramienta subordinada, mientras que una democracia fracasada sin ninguna estructura político-económica que la supere se rinde a él.
[3: Los acontecimientos de los últimos años también demuestran la pobreza de los análisis negristas y anti-imperialistas. No existe ningun conflicto entre Estados y multinacionales/capital, existe el conflicto de siempre entre los Estados dominantes y sus instituciones, bancos y empresas, y los Estados menos poderosos que están subordinados a un sistema global que no da privilegio a sus intereses. Estos últimos, las víctimas dentro de una óptica anti-imperialista, tienen sus propias instituciones, bancos y empresas y han sido perfectamente capaces de desarrollar capitalismos autóctonos cada vez que han conseguido la autonomía suficiente para hacerlo. Desde luego, la dependencia absoluta de los grandes bancos a los rescates estatales demuestra que se trata de estructuras distintas de un sistema unificado y no de antagonistas en conflicto, ni de amo y herramienta.]
Y todo esto ha de sugerir, al menos a las lectoras astutas, un importante cambio en la estructuración del capitalismo y la anterior sociedad de clases. La sociedad de clases ha cambiado. Es un hecho. Una clase de burgueses-inversores unidos por intereses de clase (los cuales son interpretados de forma subjetiva por cada uno) y divididos por la competencia y distintas afinidades nacionales, funciona de forma distinta a la de un sistema de redes de instituciones y empresas tecnócratas donde las acciones individuales están moduladas por el impersonalizado funcionamiento institucional y donde una grandísima parte de los flujos de capital están automatizados, gestionados por algoritmos. Esta diferencia es evidente a todos los niveles: en cuanto a las relaciones entre los Estados (¿no se han dado cuenta de que desde 1945 no han habido guerras entre Estados potentes como las que definían los siglos anteriores?); respecto a la disminución de la importancia de capitalistas individuales; la proporción de capital fijo y líquido controlado por entidades inhumanas/institucionales; el funcionamiento de las grandes corporaciones más como instituciones públicas/privadas que como empresas dirigidas por un capitalista; el aumento de poder de las instituciones y burocracias respeto a ricos individuales o políticos carismáticos; la disminución de la importancia de la figura del burgués como propietario e inversor; la mayor flexibilidad y desaparición de líneas fijas entre trabajadoras y jefes/gestores del capital y de la disciplina laboral; el aumento astronómico de la importancia de managers, dirigentes, especialistas y otras estirpes de tecnócratas; y un largo etc.
Desafortunadamente, no se suele profundizar en el análisis de estos cambios fuera de entornos especialistas y académicos carentes de perspectivas revolucionarias y de experiencias conflictivas en la calle[4]. Incluso se atacan de forma dogmática los intentos de percibir y entender estos cambios, ya sea con un aferramiento casi religioso a la figura del proletariado, evidente entre compañeros como los de Proletarios Internacionalistas, o una irrisoria combinación de ignorancia y arrogancia, presente en textos como Cuando se señala la luna.
[4: Tampoco creo que aquí estemos inventando la rueda. Hay bastantes ejemplos de análisis lúcidos de dichos cambios, destacando entre ellas los de Terra Cremada, Aürt, o GEA La Corrala, pero casi siempre a una micro escala, normalmente con la ciudad como marco de análisis. Para una análisis global, se tendría que referir a los textos de los seguidores de la Teoría de Comunización que, disminuyendo un poco su lucidez, caen en la fetichización de la esfera económica como única óptica de análisis y en una falta de proyectualidad revolucionaria, dando un protagonismo casi único al Capital.]
Como resultado de esta falta de investigación nos encontramos con compañeros que se preguntan si la crisis no es más que un espectáculo y una conspiración, y otras muchas más que no han pensado en las posibles salidas de la crisis que los poderosos pueden tener a su alcance.
Para expresarlo de una forma más lúcida -aunque también simplista-, la austeridad que comenzó poco después de la crisis de los años '70, la cual señalaron como el fin de la expansión industrial y el comienzo de la expansión financiera, refleja la necesidad vital del capitalismo de abrir más esferas de la vida y de la sociedad a la inversión del excesivamente abundante capital líquido que ha generado. Pues la privatización es una manera de abrir más infraestructuras e instituciones a la inversión. La austeridad no evita la crisis—porque la acumulación de capital es infinita y la exitosa inversión de plusvalía sólo genera más plusvalía que hay que invertir o perder—sino que la prolonga. Pero los gestores del capital son incapaces de hacer otra cosa, de igual modo que personas que mueren de hambre matarán la gallina en vez de esperar a que ponga huevos.
Frenando la austeridad y volviendo a poner prioridad a subvenciones sociales, los poderosos podrían frenar una revuelta popular. Pero de momento, y con mucha razón, actualmente temen mucho más un colapso de la economía—que es inevitable, siempre que no abran inmediatamente otra frontera actualmente desconocida para la expansión económica—que una revuelta popular, la cual es meramente una posibilidad, y una posibilidad lejana, al parecer. Incluso aunque comiencen a temer una revuelta, no podrán parar de buscar nuevos terrenos de inversión para su capital, así que continuarán la presión para la implementación de la austeridad. Y únicamente un Estado económicamente autosuficiente (y ni siquiera Alemania, que ha evitado aumentar sus presupuestos mediante préstamos, como hacen los EEUU, cumple este criterio) sería capaz de resistir la presión, o un Estado lo suficientemente potente para romper con las normas imperantes e incumplir con prestamistas importantes.
Las promesas de la izquierda
Ante este panorama, los nuevos partidos de izquierdas han prometido lo que no son capaces de conseguir: acabar con la austeridad sin destruir el capitalismo. Como ya hemos dicho, la austeridad sólo terminará por una expansión del mismo capitalismo o por una revolución social que derrumbe al fin las irremediables dinámicas internas del capitalismo. Y como hemos visto tantas veces a lo largo de la historia, el Estado no es capaz de destruir al capitalismo (a menos que aparezca un sistema económico aun más explotador) porque el Estado es un aparato de alienación y dominación que está obligado a abastecerse y alimentarse mediante unas estructuras económicas más efectivamente explotadoras. Si te impones mediante la pistola lo único que no puedes hacer nunca es cerrar la fábrica de balas. Un pueblo autosuficiente no genera la plusvalía alienable que un Estado necesita para financiarse e imponer sus decisiones.
Las anarquistas estamos perfectamente posicionadas para señalar la incoherencia y el irrealismo de la izquierda, pero andamos perdidas en una gran confusión. En parte es ideológica. El rechazo de muchos anarquistas a desarrollar críticas profundas y sensatas a la democracia y a la tecnología les convierte en animadores de los principales ejes de control social que dispone el Estado en esta coyuntura tan decisiva. Apelan a estos dos valores tan fundamentales del actual sistema de dominación por miedo, por pereza, por oportunismo y por falta de cualquier análisis escrupuloso. Es mucho más fácil «llegar a la gente» denunciando a los políticos de turno que cuestionando los pilares de la sociedad misma. Hoy en día, cualquier persona que critica a la democracia o a la tecnología se expone a la peor marginalización y persecución. En la tétrica simulación de una estrategia, estos populistas se rinden a las exigencias del propio sistema y hacen apología de los valores que su supuesto enemigo les ha enseñado y que no les permitirá cuestionar.
Pero más que ideológica, la confusión es anímica. Tras los golpes represivos, después de presenciar tantas veces como cada éxito que conseguimos se desvanece por motivos que no acabamos de entender, nos cansamos. Sin la imaginación, no tenemos ningún horizonte revolucionario. Sin un renovado análisis global, no entendemos lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor. Y sin ánimos, no podemos generar unas proyectualidades conflictivas que nos permitan aprender sobre la marcha. Nos estancamos, nos paramos, perdimos nuestras energías en iniciativas dedicadas al fracaso.
Las propuestas anarquistas
Los nuevos partidos de izquierdas, desde Podemos hasta Barcelona en Comú, surgen de la muerte del movimiento 15M. Al menos en Barcelona y en Madrid la participación anarquista ayudó a vencer a los partidos de izquierdas y a los políticos de base en su intento de centralizar el movimiento y utilizarlo exclusivamente para ejercer presión institucional. Una parte del movimiento sí que organizó marchas a Madrid y a Bruselas para exigir la reforma constitucional, pero en en general se mantuvo el rechazo a los partidos políticos, se dirigió la mayoría de sus energías hacia vías de protesta más directas y en Barcelona, al menos, se desvió a asambleas de barrio y otros espacios más difíciles de centralizar. Y las asambleas de barrio formaron parte de un gran laboratorio para la radicalización de huelgas, el apoyo a luchas anteriormente parciales y aisladas, la definitiva derrota del pacifismo y la mejora de métodos de comunicación, difusión y asambleas.
Los políticos de base no consiguieron captar el movimiento ni aprovecharse de sus estructuras; crearon sus nuevos partidos después de la muerte del movimiento en las plazas. Estos partidos se alimentaron precisamente de la decepción popular, del pensamiento de que todo aquel movimiento no hubiera servido para nada. Por lo tanto, se podría decir que las anarquistas tuvimos éxito en la negación de las maniobras de las institucionalizadoras de las luchas, pero experimentamos un rotundo fracaso en el momento de introducir nuestras propuestas en los espacios sociales emergentes. Algunas padecimos vergüenza porque nuestras ideas eran muy atrevidas y otras por carencia de visión y de propuestas en sí. Otras, que iban de lo más radical, fueron tan frágiles que ni tan siquiera supieron expresar y poner en práctica sus ideas en espacios donde también existían ideas contrarias a las suyas. ¿Acaso las ideas anarquistas no se pueden defender cuando entran en contacto con ideas reformistas? Cedieron los nuevos espacios a las reformistas sin ni tan siquiera librar batalla.
Fue un logro importante el hecho de que muchas de aquellas asambleas no se convirtieran en espacios centralizados de decisiones unitarias capaces de representar y controlar todo un movimiento. Pero no supimos lanzar propuestas anarquistas que pudieran servir a otra gente dentro de las asambleas descentralizadas que habíamos ayudado a crear[5]. Al final, los institucionalizadores de las luchas ganaron el conflicto, aunque tuvieron que esperar dos añitos más.
[5: Cuando me refiero a propuestas que podrían servir a otra gente, no hablo de proyectos asistencialistas que hacemos nosotros, los anarquistas buenos, para otra gente, sino de propuestas que podrían ser útiles tanto para nosotros como para los demás. Es decir, rechazando el asistencialismo, no sabemos hacer nada con otras personas si éstas no empiezan a identificarse también como anarquistas. Y es una carencia triste, porque existe muchísimo terreno fuera del asistencialismo y el reclutamiento.]
Conseguimos—y no gracias a nosotros, sino gracias a las capacidades anárquicas latentes en las personas mismas—un primer paso hacia la autoorganización de la sociedad. Pero la gente, y con algo de razón, chocó con la inutilidad de las asambleas autónomas. Ahora, con menos razón, vuelven a depositar sus esperanzas en las estructuras democráticas, esta vez apostando por nuevos representantes y nuevos partidos. Sin duda no es responsabilidad nuestra, como iluminados, mostrar a la gente como tienen que organizar sus vidas ni aprovecharse de las asambleas. Pero vivimos en un mundo en el que todas las presiones estructurales nos alejan de la autoorganización y nos conducen a la representación y la pasividad. Si nosotros, los y las anarquistas, que pasamos todos los días pensando en estas cosas, no éramos capaces de concebir ni de poner en práctica en aquellos espacios multitudinarios las propuestas que correspondían a nuestros propios deseos y necesidades, ¿cómo osamos culpar a los demás por no haberlo conseguido?[6]
[6: Y que las compas de corte individualista o antisocial no me vengan a decir que no tienen ninguna necesidad de espacios multitudinarios, porque ellas, con sus propias fuerzas, no consiguen ni realizar sus deseos ni derrotar al Estado. Individualistas y antisociales comprobados y consecuentes como Renzo Novatore tenían una postura más matizada y real, en lugar de la derrotista y dogmática, acerca de las relaciones con las odiadas masas. Estimaban sobre todo su libertad individual, pero no fueron tan frágiles que no supieron buscar el cumplimiento de sus deseos en luchas heterogéneas, sino que justamente éstas eran su terreno preferido.]
¿Cuales podrían haber sido las propuestas anarquistas para la autoorganización? Desde lo hipotético es imposible dar las respuestas más inteligentes a esta pregunta. Sólo desde la práctica y la inteligencia colectiva se podrían desarrollar los caminos más adecuados. Pero se pueden ofrecer, al menos, unas cuantas sugerencias para salir de la abstracción.
La experiencia de las Xarxes de Suport Mutu—las redes de apoyo mutuo, un modelo de presión colectiva como respuesta a problemas de vivienda y trabajo, desarrollado en Seattle y que apareció primero en el barrio barcelonés del Clot—fue interesante. Dio lugar a batallas pequeñas pero importantes, pero al final demostró la falta de paciencia generalizada entre las anarquistas y la gran dificultad, en la sociedad actual, para evitar dinámicas de asistencialismo. La mayoría de grupos de este tipo se rindieron en poco tiempo, en vez de hacer un trabajo profundo en el barrio para encontrar otras personas con problemas económicas y ganas de resistir.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) tuvo más éxito en este sentido, pero muchas veces a coste de obstaculizar cualquier avance en su propia lucha. Nos referimos a demandas y visiones reformistas, discursos criminalizadores e insolidarios hacia otras vías de lucha (el uso de la autodefensa y los disturbios contra los desalojos, el uso de la ocupación de casas que no pertenecen a los bancos) y un rechazo a la crítica de la propiedad privada o a la inclusión de personas que alquilan. Las minoritarias Plataformas de Afectados por las Hipotecas y el Capitalismo (PAHC) superaron algunas de estas limitaciones, pero la organización en general ha quedado con pocas posibilidades fuera de la vía electoral, así como pocas perspectivas ilegalistas, dado que poquísimos anarquistas (y me incluyo) han participado en esta organización de acción directa y discursos reformistas.
Dentro de un espacio más amplio como una asamblea de ciudad o de barrio, existía la posibilidad—no probada—de transformar este modelo para que dejara atrás los rasgos de grupo activista especializado y adoptara características más radicales y combativas. En su momento, el ejemplo de las auto-reducciones en los barrios proletariados de Italia de los años '60 y '70 fue muy importante. Hubiera sido un modelo interesante: si ellos recortan los servicios sociales, en vez de exigir cambios en el ámbito de las leyes, vamos a instaurar nuestros propios recortes, no pagando el IVA o el transporte público, pagando sólo la mitad del gas, el agua y la luz, del alquiler, etc. Un espacio amplio hubiera sido ideal para organizar iniciativas de ese tipo, pero en general no se hizo. Se dejaron las cuestiones de la miseria y la precariedad para ser gestionadas por cada uno de forma individual y aislada.
Sí que hubieron movilizaciones en Barcelona contra la subida de precios en el transporte público, pero la respuesta fue dominada por una asamblea reformista que los anarquistas no éramos capaces de contrastar, aunque éramos de los organizadores más activos de las sucesivas campañas en el metro y el bus. Fuera de unas protestas puntuales, sólo se planteó la propuesta de transporte público gratuito a nivel de propaganda y no de acción. Y ahí nos perdimos en cuestiones muy importantes pero en el momento poco útiles sobre la ciudad anarquista (¿existiría?) y el transporte ideal (¿existiría?). Las pocas veces que propusimos transporte gratis, casi ni lo creíamos nosotras mismas, dado que no estábamos convencidas de que las ciudades y los metros existieran en nuestro mundo ideal, y tampoco habíamos tenido esa conversación—la de la revolución—con nuestras vecinas y compañeras de asamblea. A nuestros propios ojos éramos unas soñadoras imprácticas, así que nos mordíamos la lengua incluso mientras hacíamos nuestras propuestas. No propusimos negarse a pagar—no como protesta puntual sino todos los días—como medida de contraataque, y no entendimos las asambleas como un espacio para proponer y organizar tales medidas.
Existían todos los elementos para una lucha exitosa en el metro y el bus: nuevas tecnologías para visibilizar y evitar los controles; asociaciones o seguros solidarios para pagar multas en colectivo, rabia popular contra la subida de precios y la turistificación, precarización y gentrificación generalizadas en la ciudad, asambleas en todos los barrios para organizar propuestas fuera del control de partidos políticos y plataformas pactistas, y todavía una capacidad difusa de sabotaje. Hubiera sido posible vincularlo con la lucha contra las fronteras (dado la complicidad de los seguratas de metro en identificaciones y agresiones contra migrantes) y con la lucha contra el aumento de control social (dado la prevista implementación de un sistema integrado de seguimiento y vigilancia por toda la red de transporte público). Hubiera podido tomar la forma de sabotajes contra las tecnologías de control en el metro, abertura de las estaciones, deshabilitación de las dispensadoras de billetes y una masiva propaganda fomentando el impago, una acción que va bien para todo el mundo, que fomenta la ilegalidad y que no se dirige a un pactismo con las autoridades. En vez de esto, se hicieron protestas puntuales que bloquearon las líneas de transporte, sólo enojando a las personas que no querían pasar aun más tiempo desplazándose entre el trabajo y su casa, y con el único objetivo de presionar al TMB y al Ajuntament para implementar un cambio.
Una exitosa campaña de ese tipo hubiera podido servir como un paso hacia un gran acontecimiento, una huelga de alquileres. Una huelga así exige bastante más compromiso que la huelga general de un día, teje vínculos de solidaridad más fuertes entre sus participantes y también genera oportunidades para el combate (que es quizá la única ventaja sobre las espectaculares huelgas generales), dado que los vecinos tienen que defenderse contra los inevitables desalojos. Sí, una huelga de alquileres nos queda muy lejos, pero no tan lejos como la revolución. Lo que nos falta no son posibilidades, sino seriedad.
Paralelamente a estas actividades de construcción de poder colectivo y contraataque inmediato contra la miseria, habrían faltado actividades más ideales, enfocadas en crear espacios propios donde las relaciones sociales que queremos pudieran comenzar a florecer. Plazas y huertos ocupados, redes de intercambio y regalo, ateneos de oficios. En esta línea sí que tenemos ejemplos: el Ateneo de Oficios de Poble Sec o el Ágora de Juan Andrés en el Raval; los dos proyectos han aumentado bastante la intensidad y las posibilidades de las luchas en estas zonas, pero su reconocimiento como ejemplos importantes no ha sido muy extendido.
Y luego, siempre están los proyectos y las actividades—tanto destructivas como constructivas—que sólo surgirán de grupos anarquistas más o menos afines. Son imprescindibles, pero si no se curran las líneas paralelas en espacios amplios y heterogéneos, se quedarán aisladas y con pocas posibilidades de conseguir sus objetivos.
Para resumir: las personas no se distancian del anarquismo porque se creen los dogmas estatistas. Se creen los dogmas estatistas porque están obligadas a reproducirlos. Las creencias no determinan las acciones de la mayoría de las personas, sino que sus acciones determinan sus creencias. Se creerán lo que más cómodo les resulte mientras tengan que vivir bajo las imposiciones del Estado.
Ante una sociedad-cárcel, el anarquismo no se extenderá con más o mejor propaganda. Se extenderá si puede ejercer fuerza contra las estructuras dominantes, si se pueden poner en práctica sus ideas—al menos de forma limitada—y si éstas pueden ser útiles para la gente en su vida cotidiana. Las primeras personas en una sociedad que apostamos por la anarquía somos soñadores, pero tampoco somos tan distintos. Solemos ser personas más sensibles—de una forma u otra—y para nosotros el anarquismo es útil desde el primer momento, precisamente, porque no aguantamos la vida en esta sociedad con todas sus mentiras e imposiciones. El anarquismo corresponde a nuestras necesidades psico-sociales. El resto de personas no son ciegas a las mentiras e imposiciones, sino que las aguantan y se inventan las excusas adecuadas. La necesidad de sobrevivir es uno de los argumentos más fuertes y razonables que hay y, hoy en día, es el Estado quien garantiza la supervivencia de la gente.
Populismo y suicidio revolucionario
Ni las tareas de los grupos de afinidad ni las propuestas prácticas en espacios heterogéneos han constituido el mayor esfuerzo de una gran parte de los anarquistas en los últimos años. Al contrario, cada vez más compañeros se están dedicando al suicidio revolucionario. A nuestro parecer, el problema más grande del anarquismo actual es el populismo.
Si apostamos por una tensión entre las necesidades sociales y antisociales de la lucha, reconocemos que el auto-aislamiento es el lastre de las compañeras que no saben superar las contradicciones de la posición antisocial, y el populismo es el lastre de las compañeras que no saben superar las contradicciones de la posición social.
Si fuera del entorno anarquista, los nuevos partidos de izquierdas son la consecuencia de la muerte de los movimientos contra de la austeridad, dentro del entorno anarquista su consecuencia es el populismo. Se puede percibir una angustia, un miedo, en reacción a los éxitos electorales de algunas activistas que antes estaban en asambleas o en manifestaciones con nosotras.
Los compañeros que están atrapados en una posición antisocial reaccionan a la predecible y eterna dinámica de la institucionalización aislándose aún más. Si ciertas personas en los movimientos heterogéneos contra la austeridad (o anteriormente contra la globalización) actualmente están en la política, los antisociales se aferran a esta tragedia mundana señalándola como prueba de que la participación en tales movimientos fue un error. Así demuestran la fragilidad de su posición y la falta de radicalidad en su visión. Los izquierdistas con su mera presencia les pueden alejar de los conflictos sociales, los cuales siempre son sucios, complejos y siempre atraen a oportunistas e institucionalizadores. Los que van de “los más radicales” están buscando espacios puros de antagonismo que no existen, porque no saben defender ideas y prácticas radicales en espacios heterogéneos.
Por otra parte, los populistas sienten su aislamiento pero no entienden las raíces de éste. Con un conjunto de métodos equivocados fundamentados en una debilidad crónica y una amnesia histórica realmente muy trágica, estos anarquistas populistas caen en una desenfrenada huída hacia delante, que ellos llaman «llegar a la gente».
La mayoría de populistas que conozco tienen menos contactos con gente fuera del ghetto que la típica anarquista antisocial. A algunos les he visto fracasar como insurreccionalistas y ahora están fracasando como organizadores de masas. No han llegado a la gente en absoluto. No obstante, están obsesionados con «salir del ghetto» y viven en la satisfacción de ser más consecuentes que los otros anarquistas, los que quedamos en el ghetto.
Para empezar, no entienden qué es el ghetto ni de dónde viene. No podemos ser más categóricos: el ghetto está construido únicamente por el Estado. No entender este hecho básico es ignorar por completo la naturaleza de la sociedad actual. Para ellos, el ghetto significa vivir en una okupa porque mola, vestir de negro, ir de vez en cuando a manifestaciones y charlas y salir de fiesta para beber cervezas baratas y meterse speed gratuitamente en uno de los lugares típicos de nuestro entorno.
Pero no todas tenemos la misma experiencia. Algunas empezamos a ocupar porque no tuvimos dinero para pagar un alquiler. Vestimos la ropa que conseguimos reciclar o robar. No vamos de fiesta, no insultamos a nuestros cuerpos con drogas y conocemos nuestras vecinas. Tengo amigas que alquilan y trabajan en trabajos normales y están también metidas en el ghetto, igual que yo.
Entonces, ¿qué es el ghetto? El ghetto es tener que mentir sobre quiénes somos para que no nos despidan de nuestros trabajos. Es tener que esconder los detalles de nuestras vidas cuando hablamos con personas desconocidas. Es tener que fingir ser personas normales cuando buscamos un piso, hacemos trámites burocráticos o cruzamos fronteras. Es saber que nos pueden etiquetar de terroristas y meternos en la cárcel.
Son éstos los muros del ghetto. Son estructuras sociales que nos controlan, nos castigan y nos aíslan. Me parece miope que los compañeros populistas no lo sepan. Es una muestra de su grave falta de seriedad y de una posición acomodada el que nunca hayan ido a buscar los verdaderos muros de su cárcel.
Y sí, tiene perfecto sentido la categoría «persona normal», como categoría que nos excluye a nosotras. La persona normal es la persona normalizada, que sigue las normas de su sociedad. Ser anarquista no es normal. ¿Y qué hacen con las personas que no siguen las normas de su sociedad? Pues eso: las meten en un ghetto.
Podemos decorar los muros de nuestro ghetto y hasta añadir azulejos para que molen más—como hacen muchos rebeldes estéticos—o podemos perforarlos con pequeños agujeros para poder pasar mensajes. Pero es totalmente erróneo pensar que éste ghetto lo construimos nosotras. Mientras exista el capitalismo, también existirá el ghetto. No es ni más ni menos que una estructura íntegra de la sociedad espectacular y del propio Estado.
Los populistas no están saliendo de su aislamiento. De hecho, fuera del ghetto las personas están mucho más aisladas que dentro de él. Dentro, al menos, existen prácticas de solidaridad y apoyo mutuo más vivas que en la sociedad normalizada. Antes de la revolución, sólo hay una manera de salir del ghetto, y pasa por normalizarse, acatar a las normas de la sociedad. Y parece que los compañeros populistas lo están haciendo cada vez más.
En el populismo se evidencia el abandono de las prácticas radicales. Los ponentes de varias iniciativas de organización de masas en la Feria del Libro anarquista de Barcelona de 2015 sabían disfrazar muy bien sus palabras para no decir barbaridades alarmantes. Insistían en que no estaban rebajando ni sus discursos ni sus prácticas, mientras abogaban constantemente por una dilución importante de los discursos y de las prácticas anarquistas para «llegar a la gente». Pero varios de sus seguidores, que no sabían vigilar su lengua al igual que un buen político, hacían posteriormente una equivalencia directa entre «salir del ghetto» y «abandonar la autogestión» para reivindicar las instituciones públicas.
Hablando de abandono de principios, en los últimos años se ha visto una nueva apuesta por el municipalismo, tanto desde partidos, organizaciones y plataformas de izquierdas como la CUP, Arran y Barcelona en Comú, como desde grupos libertarios como Embat. Para la izquierda tiene todo el sentido: necesitan encontrar un nuevo disfraz, un nuevo aroma, para que el cadáver de la vía institucional que nunca dejan de arrastrar pueda parecer vivo una vez más, después de tantos fracasos. ¿Pero por qué deberían fomentarlo los anarquistas? El municipalismo es el puente perfecto entre un movimiento social y su auto-traición. Es otra vía más de institucionalización.
La conquista del municipio es un engaño. Actividades de gestión estatal a nivel municipal no son menos alienantes por ser menos lejanas. Métodos de alienación política, métodos basados en la autoridad y la obediencia no cambian de naturaleza si el cuerpo político es de cien millones o de diez mil personas. Las ciudades-estados de la Grecia Antigua solían contar con muchas menos personas que el típico ayuntamiento de hoy en día y eran capaces de organizar sistemas de esclavitud, de castigo y ejecución, de patriarcado, de comercio explotador y de guerra. De hecho, la mayoría de los primeros Estados no eran más que municipios.
Los municipalistas no tienen ejemplos de éxitos realmente revolucionarios, aparte de Rojava. Pero Rojava no tiene nada que ver con el municipalismo de Bookchin ni con el de la CUP. No consiguieron la autonomía necesaria para empezar su experimento mediante un proceso gradual de protestas y elecciones, sino que lo lograron mediante una guerra civil en la que disponían de un gran ejército. Y si los kurdos consiguen liberar una parte de su territorio a largo plazo, sólo habrán creado un Estado mucho más descentralizado que la típica carnicería burocrática de los marxistas-leninistas. En un futuro próximo todavía tendrán que resolver la contradicción entre las tendencias inherentes en las estructuras centralizadas de centralizar cada vez más su poder, y su deseo por la libertad. O crearán un nuevo Estado, un nuevo sistema de dominación, o lo abolirán por completo. No osamos decir cómo se tendrán que organizar para superar esa contradicción; no lo sabemos. Pero cualquier persona en este planeta es capaz de afirmar—con toda razón—que los Estados no se reforman: o se destruyen o te dominan.
Un municipalismo supuestamente revolucionario no tiene argumentos históricos. Se fundamenta en la debilidad, en el fracaso de otras prácticas de lucha y en la falta de visión de cómo proceder.
Otro principio abandonado por una parte de los anarquistas populistas es el de la solidaridad. En respuesta a las oleadas represivas entre 2013 y 2015 que, hasta el día de hoy, ha visto a 68 anarquistas detenidas por «terrorismo» en todo el Estado, muchísimas personas se han solidarizado a pesar del miedo a ser las próximas en caer. Pero algunas asambleas y organizaciones—por lo que he visto siempre de carácter populista—se han distanciado de las represaliadas, negándose a dar cualquier apoyo e incluso justificado la represión. Hay que decir que muchos sectores de la izquierda independentista fueron bastante más solidarios que estos anarquistas.
Su rechazo a la solidaridad se conecta con una desvinculación—generalizada entre casi todos los populistas—de las prácticas combativas. En una rueda de prensa convocada por varias formaciones anarco-populistas tras las detenciones de la segunda fase de la Operación Pandora en octubre de 2015, los portavoces decían qué era y qué no era el anarquismo (a la vez que los medios de comunicación capitalistas ampliaban sus imbéciles e insolidarios discursos). Rechazaron la violencia. Al final, consiguen su propia pacificación. El último medio que les queda es la difusión, pero carentes de fuerza y de solidaridad, lo único que pueden difundir son ideas vacías.
Cuando se trata de difusión, los anarquistas populistas se apropian de técnicas de marketing sin ningún escrúpulo ni análisis histórico. Está bien conocer la ciencia del marketing y de relaciones públicas como técnicas de control de masas, pero es totalmente incoherente que anarquistas se planteen aprovecharse de tales técnicas.
Para clarificar nuestro rechazo al marketing, deberemos tener claro qué es y qué no es. Rechazarlo no significa restar importancia a la estética, al buen diseño y la buena maquetación o a las técnicas de difusión bien trabajadas. Pues hay una diferencia fundamental: la difusión anarquista empieza por una idea que quiere comunicar; después busca el formato más adecuado para la comunicación de la idea. Al contrario, la práctica de marketing supedita el contenido a la forma porque su objetivo fundamental no es la difusión de una idea sino la venta de un producto, ya sea un coche nuevo o «la marca» anarquista (expresión infumable que hemos oído salir de las bocas de compañeros populistas). La propaganda del marketing siempre tiene que ser atractiva y fácil de digerir.
Son dos prácticas totalmente opuestas. El marketing no es capaz de difundir ideas y críticas profundas, que son las únicas que tienen alguna posibilidad de ayudarnos a cambiar este mundo de sistemas de dominación tan complejos. El marketing está diseñado para vender algo—cualquier mierda—en grandes cantidades.
Hemos visto como compañeros populistas se han quejado de que los textos eran demasiado largos, incluso cuando se trataba de panfletos diestramente maquetados, con una buena distribución de espacio, y textos escritos con elegancia y sin nada superfluo. No sugirieron buscar un formato más adecuado para el texto en cuestión ni una corrección al texto que le permitiera comunicar la misma información en menos palabras (repito, tanto los formatos como los textos eran impecables), sino que querían imponer una prohibición implícita a textos demasiado largos para caber en un tweet. Están siendo cómplices de la infantilización de sus lectores y la atrofia de sus propias capacidades intelectuales.
Consideremos un ejemplo concreto. Pasamos de la verborrea inútil de las cuentas Twitter que mantienen ciertos grupos populistas, para analizar en breve uno de los proyectos de difusión de mayor calidad de todas las formaciones populistas: Hola Dictadura, una revista que habla sobre el uso de las leyes antiterroristas.
Ya se ha evidenciado que en este texto expresamos críticas muy fuertes. No se trata de tirar mierda ni de crear enemistades baratas, también vemos necesario hacer alabanzas cuando estén merecidas. Hola Dictadura demuestra un alto nivel tanto su diseño y como su preparación. Es evidente que está bien trabajado. Ojalá toda la propaganda anarquista fuese preparada con tanta dedicación, habilidad y seriedad. Pero sólo si analizamos la revista en sí, divorciada de las prácticas pacificadas y pro-capitalistas de los populistas, aún tendríamos que hacer críticas. Se nota que las autoras supeditaron la comunicación de ideas a las exigencias de un producto de marketing: ser atractivo, ser fácil de digerir.
Hola Dictadura contiene ideas muy sencillas, poca información y menos análisis. Da a la receptora la sensación de que está leyendo a través de la pantalla de un smartphone. Se parece a una de estas revistas yanquis para patriotas descerebradas como TIME.
El contenido de Hola Dictadura es, sin duda, muchísimo mejor que el de TIME. De verdad, estaría muy bien que todo el mundo la leyera. Habría menos apoyo popular a las políticas de antiterrorismo. Pero al final, no logra ser nada más que crítica progresista. No hay ningún análisis propiamente anarquista, lo que quiere decir que, al final, todas las ideas presentadas en la revista apoyan los valores demócratas. Tiene su motivo: las ideas anarquistas son más complicadas de explicar y más difíciles de aceptar, porque toda la formación e información que ha absorbido la gente a lo largo de sus vidas está producida a través de varias estructuras sociales para que apoyen las creencias fundamentales del Estado, del patriarcado y del capitalismo. Es mucho más fácil utilizar argumentos progresistas contra el antiterrorismo para convencer a la gente. Enfrentado a un movimiento animado por tales argumentos, el Estado no tendría ningún problema en desviarlo o recuperarlo mediante una reforma, porque no son críticas radicales que lleguen a la raíz del problema.
No se trata de un rechazo identitario. El problema no es que la revista no salga en negro, con mala maquetación, lleno de As circuladas y referencias al Estado y al Capital. El problema es que se traiciona a sí misma, opta por una vía fácil que el Estado ya sabe controlar, que no abarca la profundidad necesaria para desarrollar una lucha inteligente.
Un mayor conocimiento de la historia ya vetaría cualquier apuesta anarquista por el marketing. No cuesta mucho descubrir los orígenes de esta profesión. Es sabido que el «padre» de las relaciones públicas y el marketing es Edward Bernays, importante asesor de docenas de presidentes y corporaciones mundiales. Cualquier conocimiento de su obra deja bien claro que se trata únicamente de técnicas de manipulación de las masas.
La historia también nos ofrece otros episodios que ignoran los populistas, o por pereza o por elección. Bernays inventó la filosofía y la ciencia de marketing, pero no fue él quien inventó muchas de las técnicas específicas. Los populistas de hoy no son los primeros en intentar utilizar métodos estéticos para difundir sus ideas y cambiar el mundo. Hacia principios del siglo XX, los dadaístas ya intentaron conseguir una revolución a través de la comunicación subversiva, y lo hicieron con mucha más inteligencia, creatividad y dedicación que los populistas de hoy. Y fue un rotundo fracaso. Pero las empresas capitalistas tomaron nota y se apropiaron de las técnicas desarrolladas por los dadaístas. Sus avances estéticos, sus técnicas de comunicación, resultaron ser más eficaces ligadas a los procesos capitalistas, utilizados para la venta de productos y no para una seducción revolucionaria. El innovador artista ruso Rodchenko sufrió un destino parecido con su obra aprovechada tanto por las autoridades bolcheviques como, más tarde, por la industria de relaciones públicas a Occidente.
Las ansias por hacer marketing sólo se justifican por la debilidad no examinada de los populistas. Se notan solos, pero no han entendido las estructuras sociales que provocan su aislamiento, ni tienen ninguna proyectualidad revolucionaria para romper estas estructuras.
Lo que pretenden hacer es reclutar.
Para criticar la práctica de reclutamiento, podría ser provechoso tomar el ejemplo de la FAC, la Federación Anarquista Catalana. Hay que decir que esta organización es heterogénea y sería totalmente injusto tacharla de populista, aunque contenga elementos populistas. También habría que decir que su campaña de presentación, en la cual podemos analizar dinámicas populistas, se desempeñó con una energía y un entusiasmo loables. Estaríamos en una posición bastante mejor si cada proyecto anarquista (abierto) se esforzara tanto para invitar a la colaboración y abrirse a la participación.
Pero es preciso hacer una crítica al cartel y el vídeo que publicaron dentro de esa campaña, bajo la lema: «Has pensat que potser ets anarquista?» Los materiales de presentación no hacen una referencia seria a los conflictos sociales, a las realidades de la lucha, ni al enorme desafío que enfrentamos las anarquistas. Al contrario, llaman al público a identificarse como anarquistas, buscando una complicidad sin riesgos, sin profundidad de ideas, sin compromisos fuertes, sin procesos de transformación total (y ni siquiera me refiero a la transformación del mundo sino a la transformación personal que todas tuvimos que vivir para ser anarquistas). Claro, en un cartel o un vídeo, no se puede comunicar todo lo necesario, pero se puede visibilizar que existen críticas más profundas, que existen riesgos, que existe conflicto.
La propaganda puede ser una invitación para buscar, para investigar, para profundizar, para empezar el proceso de transformación. Pero el reclutamiento no pretende nada de eso.
Los materiales de presentación de la FAC caen en la exigencia del marketing de ser atractivos y fáciles de digerir. Ir a la cárcel no es atractivo. Ser golpeado por la policía no es atractivo. Pasar horas y horas en asambleas no es atractivo. Años y décadas de derrota no son atractivos. Por lo tanto, quedan fuera de la visión que las populistas presentan del anarquismo.
Sólo basándose en estos materiales, mi abuela podría considerarse anarquista. Mi abuela no es anarquista. No pasa nada, es buena persona y la quiero mucho, pero no es anarquista. Aunque le parezca genial la autoorganización y la oposición a las injusticias, no quiere dedicarse a la destrucción del Estado y, ni a medio ni a largo plazo, apoyará a la gente comprometida en ello. No ganamos nada con alianzas y complicidades ilusorias.
Porque hay que preguntar: ¿qué clase de persona se reclutará con una visión tan atractiva del anarquismo? ¿Gente que se distancie de la lucha y que renuncie a la violencia en el momento en el que la policía venga a echar la puerta abajo de madrugada para llevarse a nuestras compañeras? ¿Gente que se deje llevar por votar en las elecciones o entrar en las instituciones municipales? ¿Gente que no esté en un proceso de autoaprendizaje, lectura y crítica profundo, que no entienda cómo funciona el mundo en el que viven ni dónde reside la raíz de la opresión?
Y si se recluta mediante propaganda superficial, ¿cuales son las ventajas de una organización grande, inflada por personas con expectativas irreales y con una ignorancia total de la historia de las luchas?
Ante estas críticas, sólo he encontrado evasiones. No se trata de una dicotomía entre ser muchas anarquistas o ser pocas. La mayoría de las formaciones populistas son tan pequeñas como un conjunto de grupos de afinidad informales, o como un solo grupo.
A menudo, la manía por reclutar o crear una gran organización anarquista o «una capacidad de movilización» no es nada más que un sustituto que esconde una falta absoluta de luchas propias. En las luchas, profundizamos en nuestras ideas y prácticas y encontramos nuevas compañeras, nuevas complicidades. Suelen ser las personas que no tienen una lucha en su día a día, que no saben encontrar los conflictos sociales, las que plantean crear una organización grande basada en el reclutamiento, o una capacidad movilizadora basada en técnicas de comunicación seductoras.
Organización anarquista
Una gran parte de las iniciativas de organización anarquista que hemos visto fracasar en los últimos años fueron sofocadas por personas que no tenían su propia proyectualidad, no sabían encontrar y desarrollar su propia lucha, y exigieron que la organización en sí fuera un espacio donde generar luchas.
Pero las luchas no las crean unas siglas. Las luchas nacen en las calles. Las organizaciones o sirven para coordinar y ampliar una actividad ya existente o no sirven. Como dijeron los compañeros del MIL: “la organización es la organización de las tareas de la lucha”.
Por lo tanto, la necesidad de organización depende de la densidad de actividad anarquista en un lugar o región.
La unidad más básica que conforma la densidad anarquista es el proyecto. Los proyectos individuales suelen auto-organizarse. En esta categoría encontramos centros sociales, grupos de acción, grupos de propaganda, publicaciones, grupos de trabajadoras, huertos, asambleas, iniciativas feministas, grupos de autodefensa y entrenamiento, etc. Lo ideal es que escojan las estructuras y el nivel de formalidad e informalidad que mejor sirvan a su proyecto, libre de dogmas y esquemas hechos. Pueden utilizar el consenso formal, el consenso informal, la separación de tareas y funciones, la delegación o incluso la votación, si saben protegerse del peligro de las mayorías. También pueden ser las iniciativas de un individuo que busca complicidades y colaboraciones puntuales, como suelen ser una parte desproporcionada de los proyectos pequeños de mayor calidad y duración.
Entre todas estas opciones, la informalidad favorece la confianza, la afinidad y un funcionamiento fluido y rápido. La formalidad facilita la creación de un espacio asequible para gente nueva y también facilita un cambio en las dinámicas internas, si existe una voluntad decisiva para realizarlo. Este último es de suma importancia. Cuando hablamos de dinámicas internas que un grupo quisiera cambiar, pensamos en cosas como irresponsibilidad y falta de compromiso, falta de autocrítica, jerarquías, comportamientos sexistas. Hay muchas que piensan que una estructura formal en sí puede cambiar o superar una dinámica dañina interna del grupo. Es totalmente falso. Como bien comprueba la democracia—a pequeña o gran escala—las estructuras formales también sirven para esconder dinámicas desagradables o para generar la ilusión de que se está solucionando un problema. Lo más importante es siempre la cultura del grupo, que se reproduce sobre todo en los espacios informales.
Es necesario que entendamos que no se trata de una dicotomía, simetría o congruencia entre estos dos términos. Lo informal siempre supera lo formal. No existe ninguna estructura formal capaz de reemplazar el espacio informal. Ni el Estado más burocrático está libre de espacios y relaciones informales; de hecho, es a través de canales informales por donde a menudo se mueve el poder legitimado y escondido tras las estructuras formales. Es porque la realidad, en sí misma, es informal. Un racionalismo acrítico entre ciertos anarquistas ha hecho desaparecer el reconocimiento de que el universo es caótico, y eso es una de las pocas ventajas que tenemos contra el Estado.
Entonces, para cambiar dinámicas inoportunas, lo más importante será la voluntad decisiva del grupo para hacerlo. Aprobar una estructura formal para solucionar el problema es una manera de lavarse las manos. No obstante, las estructuras formales pueden servir de herramienta si realmente existe la voluntad necesaria, porque nos obligan a salir de nuestros patrones y comportamientos habituales y a menudo no examinados.
Las estructuras formales pueden facilitar la entrada de nuevas personas (que puede ser, o no, un objetivo del proyecto), dejando claro que no se trata de un grupo cerrado de amigos. Pero también, sobre todo si son excesivas, pueden espantar a gente nueva dando la apariencia de una secta o de un partido burocrático. Un grupo muy aislado, por ejemplo en un país o región con pocas anarquistas, puede aprovecharse de la formalidad para facilitar el contacto con otra gente aislada buscando compañeras, o con compañeras en el extranjero.
En las asambleas heterogéneas e intergeneracionales normalmente es mejor la informalidad si no se trata de un espacio de toma de decisiones unitarias, porque genera un ámbito familiar y de confianza, y normalmente son los jóvenes bichos políticos los que dominan más fácilmente las estructuras formales. Pero si se trata de un espacio de toma de decisiones unitarias, la formalidad puede ser mejor para ayudar al aprendizaje de toma de decisiones en igualdad (aunque habría que saber que la igualdad es siempre ilusoria) y para evitar el control de la asamblea por una jerarquía informal. Habrán ciertas personas que saben controlar mejor las estructuras formales, y eso es un peligro, pero siendo un espacio heterogéneo y por lo tanto con menos confianza, las participantes no tendrán tanta facilidad para la crítica directa, que es la mejor arma contra las jerarquías informales.
Aquí se hace visible una dinámica importante. En un espacio de toma de decisiones unitarias (las decisiones se aplican a todas, con la idea de que todas las acciones también se tomen de forma unida), el poder está centralizado y por lo tanto existe el problema del control de la asamblea. En un espacio descentralizado—de coordinación entre grupos e individuos autónomos, de encuentro, de decisiones por adhesión—el poder está difuso y no existe la misma problemática.
Antes de pasar a la cuestión de la metaorganización o organización a mayor escala, hay que decir una cosa sobre el histórico debate entre las posturas formales e informales. Aunque el debate normalmente se ha desarrollado de forma innecesaria oponiendo dos formas de organización, cada una con sus ventajas y desventajas, como si se tuviera que eligir entre una y otra, los partidarios de lo formal tienden a equivocarse más. Suelen desconocer la historia de las traiciones y fracasos de las grandes estructuras formales, y suelen recurrir a la demagogia en vez de al argumento lúcido (por ejemplo mezclando la informalidad con el fracaso de las estructuras formales). Si las personas en una organización formal no cumplen los compromisos que toman formalmente, y si se siguen creando jerarquías informales, no nos encontramos ante un ejemplo de informalidad, sino ante un ejemplo de fracaso de la formalidad.
Más allá de los proyectos individuales, existe la cuestión de la metaorganización—la organización de organizaciones—y la pretensión de organización a gran escala o gran envergadura. Es aquí donde el criterio de densidad toma una importancia crítica. Cuando hablamos de densidad, nos referimos a la frecuencia, intensidad y proximidad de actividad anarquista, entre ella también todos los proyectos individuales que acabamos de mencionar.
Demasiadas veces las propuestas para más organización se alzan desde desiertos anarquistas—regiones con muy poca actividad y muy pocas anarquistas—o ciénegas anarquistas—regiones con muchas anarquistas, pero estancadas o poco activas (por ejemplo, Barcelona después de la caída de los nuevos movimientos populares). Éstas están destinadas a fracasar. La organización en sí no genera más actividad si no hay nada que organizar. Al contrario, gasta muchísimas energías para constituir unas estructuras que desde el primer momento serán inmovilizadoras. Hay pocas cosas más tristes que una «organización de masas» o «plataforma» anarquista con entre 5 y 15 miembros en todo un país, como las que han aparecido varias veces en Inglaterra, los Balcanes, Norteamérica y Sudamérica. También es triste ver a docenas de compañeros dedicar muchísimo tiempo a construir una gran organización mientras fallan en el trabajo de barrio, la subversión en el trabajo y la lucha en la calle.
La metaorganización, con pocas excepciones, sólo tiene sentido cuando existe una gran densidad anarquista. En estos momentos, compañeros que antes siempre se oponían a las iniciativas de gran organización que habían visto anteriormente cambiarán de idea y empezarán a apoyar una u otra iniciativa (ojalá, sin perder su anterior crítica), como ha pasado en Catalunya o en Grecia.
Cuando existen muchos proyectos anarquistas en la misma región, con la organización se pueden ampliar sus propias fuerzas y superar problemas y limitaciones antes insuperables, abriendo nuevas dimensiones de luchas. O pueden centralizarse, abandonar sus previos terrenos de lucha y caer estancados por la unidad.
Un texto de la reciente iniciativa de «la Trobada de Infraestructures Llibertàries» da un ejemplo de qué significaría abrir una nueva dimensión de lucha. En Catalunya existen muchos proyectos constructivos (tipo huertos, talleres, imprentas...). Individualmente, cada uno tiene que valerse por sí mismo, normalmente buscando la supervivencia dentro de la legalidad democrática y el mercado capitalista, y a veces cayendo en sus ideologías, cuando empiezan a apostar por el alternativismo o a reivindicar el uso del dinero y la producción de mercancías «de conciencia». Pero coordinándose, tendrían la posibilidad de desarrollar una economía de regalo, poner en práctica relaciones anárquicas y formar una parte más íntegra de las luchas.
Otro ejemplo, hipotético pero basado en experiencias reales, sería el de un país donde existieran varios grupos de apoyo a presas. Organizándose conjuntamente se podrían compartir recursos y experiencias, evitar la duplicación de faena y asegurarse que ninguna presa quedase sin apoyo y que todos los aspectos del apoyo estuviesen bien elaborados. El hecho de que las iniciativas de coordinación sean posteriores a la existencia de los proyectos individuales es de gran ayuda, porque demuestra que cada grupo ya tiene una práctica real y capacidad de autoorganización. Habiendo abierto su propio camino, cada grupo tendrá perspectivas diversas y autónomas. Al contrario, iniciativas y proyectos que surgen de una gran organización son como casas construidas desde el tejado. No tendrán una experiencia y una actividad ya desarrolladas. Lo más probable es que sean fantasmas.
Si se da la densidad precisa para iniciar la metaorganización, ¿qué forma debería tomar?
El encuentro es la opción más informal. Funciona como una asamblea o un conjunto de espacios diversos para potenciar los vínculos entre las personas y los proyectos que lo componen. Está estructurado para facilitar la autoorganización entre los participantes, varios de los cuales pueden iniciar una estructura conjunta sin que participe todo el mundo. Es decir, funciona por adhesión. Puede ser un espacio de debate, pero no de consenso (más allá del consenso sobre ciertos mínimos). Se pueden lanzar propuestas en el encuentro, pero para buscar complicidades y no para conseguir una decisión unitaria entre todos. Es la estructura descentralizada por excelencia.
Sus ventajas son que no presenta el peligro de la centralización ni de la burocratización. Es una organización muy fluida y ligera que se potencia a voluntad de las participantes y que muere en el momento en que se deja de dedicarle energías. Sus desventajas son que no posibilita la acción unitaria o la preparación y planificación de campañas y actividades entre todas, en los momentos en los que se viera necesario hacerlo. En tal eventualidad habría que trabajar como asamblea, que podría o no funcionar según el número de participantes y el grado de diferencia entre ellas.
La coordinadora es formal, pero también pone mucho énfasis en la autonomía de sus integrantes. Puede servir para poner recursos y propuestas en común—por adhesión o de forma descentralizada—y también para planificar acciones y campañas unitarias. Las participantes pueden ser individuos y colectivos, o sólo colectivos, pero se distingue de una asamblea o de un colectivo porque se supone que es un punto de focalización de fuerzas, fuerzas disponibles que superan las de los individuos presentes en la gestión del espacio. También se supone que sus participantes tienen sus propias luchas, recursos y redes. La planificación se puede gestionar en grupos de trabajo, en la asamblea misma, si no es demasiado grande, o los colectivos pueden traer propuestas ya elaboradas. En cualquier caso, existe un proceso de delegación que sirve para comunicar las propuestas entre la asamblea central de la coordinadora y los colectivos que la componen.
En una coordinadora se puede organizar debates entre sus participantes, pero no es lo más común, dado que no se está buscando una mayor unidad, como en una federación, ni una profundización de los vínculos, como en un encuentro, sino un contacto pragmático para actividades concretas.
La federación es formal y centralizada. Para conformar una federación de verdad se necesitan, al menos, tres niveles organizativos: el de los grupos locales, un nivel intermedio para los grupos de una misma zona y el nivel alto para todos los grupos. No obstante, algunas federaciones muy reducidas sólo tienen el primer y el tercer nivel[7]. Paralelamente a las asambleas o a los plenums de cada nivel, puede existir un secretariado o un comité. Esto aumenta bastante la burocracia y el peligro de la conversión hacia una organización autoritaria (como ha sido en gran parte el trayecto de la CNT, la federación anarquista más grande de la historia), pero puede ser necesario para dar constancia y agilidad a la obra de la organización. Por supuesto, si se trata de una federación anarquista, los puestos en el secretariado y el comité serán rotativos y revocables.
[7: También existen varios grupos de afinidad, asambleas o coordinadoras que se llaman «federación» gracias a la fetichización organizativa.]
Para funcionar como federación, todos los grupos locales o grupos integrantes deben ser simétricos (por ejemplo, todos tienen que ser asambleas de barrio, o sindicatos, o escuelas libres, etc.). Si no lo son, la federación será ilusoria[8]. Estos grupos no son autónomos, lo que buscan es cierta unidad; y sus contactos no son flexibles, sino que pretenden ser de larga duración.
[8: Dejando de lado la posibilidad de una confederación de federaciones, cada una de las cuales organize grupos base de diferentes tipos.]
A diferencia de una coordinadora, la federación puede crear nuevos grupos integrantes y cambiar la forma en la que los grupos integrantes se relacionan entre ellos. Funciona por delegación. Aunque los plenums sean abiertos a todos los miembros para fomentar la transparencia, cada grupo integrante tiene que hablar con una voz (imposición artificial y con tendencias autoritarias, dado que ningún grupo humano es verídicamente homogéneo).
Si se traza el esquema organizativo de una federación se produce un triángulo. La línea horizontal son todos los grupos locales; en el medio están los niveles de organización intermedia, cada vez más estrechos; y el punto sería el espacio central que une toda la federación: la asamblea superior con su comité o secretariado, si la hay. Es imprescindible, desde una perspectiva anarquista, que el punto de este triángulo vaya hacia abajo y no hacia arriba, porque el triángulo con el punto hacia arriba también es el esquema organizativo de un Estado.
¿Qué significa eso, más allá del cliché? Que el nivel organizativo más importante y la concentración de la fuerza tendrían que estar entre los grupos locales, y que la asamblea central debería tener una importancia y un uso limitados. Por ejemplo: que una gran parte de las iniciativas surjan de los grupos locales, lleguen a los niveles intermedios y de ahí se adopten por otros grupos locales; que los grupos locales sean autosuficientes en una gran parte de su actividad y que sólo recurran a los niveles más altos para buscar recursos o ampliar sus efectos, en vez de estar a la espera de las campañas y directrices marcadas por el nivel central.
Podemos comparar dos federaciones interesantes para las anarquistas. Los Haudenosaunee o «Seis Naciones» son una confederación de seis naciones indígenas de Norteamérica, entre ellas los Mohawk y Oneida. Su confederación cuenta con más de 700 años de historia y ha servido para resistir a varios intentos de imponer una autoridad estatal, tanto desde líderes internos como mediante la invasión y la colonización.
La CNT es la confederación más potente y eficaz que los anarquistas en Occidente han erigido en su historia. A los 26 años de su fundación se convirtió en una organización jerárquica, imponiendo la autoridad gubernamental a una gran parte de las clases bajas en España, donde el Estado había sido negado en la insurrección de julio del 1936. En un amplio territorio, el poder estatal había desaparecido, reemplazado por la autoorganización. La CNT, sobre todo sus grupos locales y niveles inferiores, inició una parte de esta autoorganización, pero otra parte fue espontánea, mientras los líderes de la CNT frenaban las expropiaciones y las colectivizaciones no favorecidas por el gobierno. Sólo la CNT fue capaz de restaurar la autoridad estatal en las zonas libres (o de impedir una insurrección cuando los comunistas y republicanos las aplastaron) mediante la política antifascista del Frente Popular.
La diferencia entre estas dos federaciones, la exitosa y la fracasada, es que los grupos locales de los Haudenosaunee eran pueblos o casas comunales que tenían un alto grado de autosuficiencia, que la importancia y la fuerza residía en lo que en Occidente se llamaría el nivel «bajo» de la federación, mientras que en la CNT fue al revés: fueron los congresos y comités estatales donde se ejercía el poder. Entre las Haudenosaunee nadie ocupa un puesto al nivel central y las asambleas con la totalidad de la confederación ocurren de forma irregular, en casos de necesidad. Es decir, normalmente no existe el nivel central o «superior» de la federación. Otra diferencia es que las sociedades que componen las Haudenosaunee son más o menos antipatriarcales (con diferencias entre una nación u otra) mientras que la CNT fue claramente una organización de hombres, aunque las mujeres tomaron un papel imprescindible en las luchas contemporáneas.
Si en algún lugar se valora como provechoso o necesario—con lucidez y una estudiada familiaridad de nuestra historia—el grado de coordinación estrecha posibilitado por una federación: adelante. Pero es imprescindible que nunca pretenda ser una organización aglutinadora, que siempre mantenga una cierta igualdad y solidaridad con las revolucionarias (anarquistas y otras) que queden fuera de la organización. Una federación puede ser potente, pero es la forma organizativa más peligrosa, desde una perspectiva anarquista.
En Grecia, probablemente el país con la mayor densidad anarquista, actualmente existen dos federaciones en proceso de establecerse. Parece una buen señal el hecho de que ambas planteen la cuestión de como relacionarse con los extensivos sectores del espacio anarquista que no participan en las federaciones, y que ninguna pretenda abarcar o aglutinar toda la actividad anarquista.
Próximos pasos
Para tener cualquier posibilidad de destruir esta sociedad-cárcel o de cambiar el destino horroroso que se nos viene encima, será imprescindible: dejar de concebir nuestra debilidad en términos de difusión; abandonar las prácticas de reclutamiento y los delirios de organización de masas que representan; criticar enérgicamente las corrientes que recurren al marketing y al populismo. Pero mucho más que atacar a nuestros errores, tendremos que marcar otros caminos a seguir, con acciones más que con palabras.
Para empezar, no podrá ser un solo camino. Ninguna práctica es capaz de abarcar todas las actividades necesarias para una revolución. Hay que imaginar la revuelta como un ecosistema. Si pretendemos ser la única especie, matamos la revolución.
Pero, sea como sea, todas y todos deberíamos plantear la supervivencia. Eso significa que nuestros proyectos y las actividades que fomentamos y ampliamos mediante la organización se deben preocupar de la autogestión de la vida; deben ser útiles tanto para nosotras como para otras personas; deben de apoyar y aumentar nuestras capacidades de lucha, entendiendo la lucha como un aspecto básico de la supervivencia para las personas que anhelamos la libertad; teniendo perspectivas de los posibles cambios en el sistema capitalista, desde el colapso hasta una transformación profunda en la arquitectura del sistema-mundo.
También deberíamos buscar iniciativas de síntesis, las que confunden las categorías de la alienación capitalista y las que juntan fuerzas distintas para superar las divisiones típicas que las anarquistas dogmáticas no hacen más que fortalecer, desde las populistas hasta una parte de las anarquistas antisociales.
Para concretar, esta superación, esta síntesis, podría tomar la forma de una red entre compañeras sociales y compañeras antisociales, artísticas y teóricas, con predisposición para el cuidado y con predisposición para el ataque, que admiran los conocimientos y capacidades de las demás, que no se insultan entre ellas a las espaldas, que utilizan sus propios conocimientos no para fortalecer sus egos ni avanzar en sus caminos individuales sino para el beneficio de todas, que se conciben como una comunidad de lucha y que buscan una complementariedad en sus acciones, no poniéndose siempre de acuerdo, pero sí manteniendo un sentimiento básico de solidaridad, apoyo mutuo y respeto.
Los proyectos que aumentan nuestras capacidades de lucha podrían tomar la forma de un grupo de terapias alternativas o de autogestión de la salud que ofrece sus conocimientos a personas heridas en las manifestaciones o a compañeras que salen de la cárcel; de proyectos rurales (los que a menudo quedan aislados) que sirven como espacios para jornadas, para descanso y también para el trabajo físico para las asambleas urbanas que llevan un ritmo inasumible; de compañeras combativas que arriesgan sus cuerpos y su libertad no señalando enemigos muchas veces simbólicos (actividad también necesaria, aunque limitada) sino defendiendo un huerto, una clínica, una casa o un centro social contra un desalojo; de un grupo especializado en propaganda y difusión ayudando a difundir las ideas más radicales, provocativas y marginalizadas; de redes de personas que consiguen cada vez más abastecer sus necesidades sin recurrir a las relaciones monetizadas y comercializadas, sin huir del conflicto con el capitalismo sino buscándolo e invitando a más personas a hacerlo juntas.
Como dijo un compañero mapuche, explicando un proyecto de autogeneración de electricidad en una comunidad en resistencia: «no queremos generar nuestra propia electricidad simplemente para conseguir la autosuficiencia. Nosotros queremos atacar y sabotear las infraestructuras del Estado y de las empresas que ocupan nuestro territorio, infraestructuras de las cuales actualmente somos dependientes.»
Eso es lo que significa ampliar las capacidades de lucha. Y como la revuelta es un ecosistema, cada una tenemos nuestro papel. La separación en corrientes ideológicas, normalmente representativa de diferencias de carácter y no de lúcidas críticas teóricas, es otra función de la alienación capitalista dentro en nuestros entornos.
Los que se dedican al ataque no han conseguido mantenerlo ante la represión. Los que no se dedican al ataque no han podido evitar su pacificación. Los que se han ido al campo no han podido dejar el capitalismo atrás. Los que se han quedado en la ciudad no han podido sembrar nada en las grietas que han abierto en el asfalto. Hay que volver a poner en común estas tendencias distintas, para que existan en una tensión creativa y fecunda.
Los caminos ya marcados sólo conducen a un futuro horroroso.
En conclusión...
… Hemos compartido una valoración del estancamiento actual del movimiento anarquista. Hemos considerado la necesidad de que las anarquistas nos posicionemos seriamente respecto a ciertas fuerzas globales: la transformación total de la sociedad por tecnologías emergentes y la geopolítica del antiterrorismo. Hemos mirado las posibles salidas de la crisis del capitalismo y al como éstas podrían afectar a las estrategias que utilizamos.
Para responder a estos desafíos, superar el estancamiento, fomentar relaciones anárquicas, influir en los conflictos sociales y marcar una posición fuera de la competición estéril entre democracia y terrorismo, he propuesto la adopción de una visión caótica, plural y ecosistémica de la revuelta y la sociedad para organizar nuestra actividad de tal manera que abra nuevas dimensiones de lucha y pueda evadir los peligros de la centralización; para conseguir la complementariedad y el conflicto creativo entre distintos corrientes, en vez de la imposición de la unidad; y para reformular nuestra actividad como la reconquista de la vida (con todos los conocimientos concretos y planteamientos de supervivencia que ello conlleva) en vez de la producción o negación de abstracciones (difusión, reclutamiento, pureza ideológica, …).
Que estas palabras sirvan para debatir y afilar nuestras prácticas.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
 Imprimir
Imprimir- 1392 lecturas
 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo


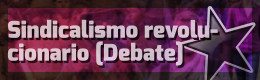


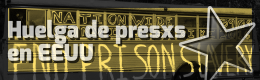






![Portal Anarquista norteamericano [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/infoshop.png)
![Portal Anarco-Comunista [internacional]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarknet.png)
![Portal Anarquista [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/libcom.png)
![Noticias para anarquistas [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarchorg.png)

![Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/cna.png)