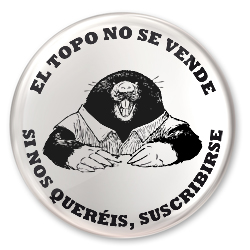Consideraciones sobre el poder popular y una tesis para el enfoque territorial libertario
Sebastián Osorio / Pespectiva Diagonal
La presente reflexión tiene dos objetivos. El primero, es presentar algunas aclaraciones sobre la relación entre “territorio”, “poder popular” y lo “libertario”, a partir de definiciones sencillas que aclaren su significado, considerando los usos confusos y equívocos por parte de algunos sectores de izquierda revolucionaria (IIR). El segundo objetivo es de tipo más práctico, y consiste en plantear una tesis política que vincule estos conceptos en el periodo actual de lucha de clases en Chile. Esto no es con un afán de dar con la fórmula mágica para hacer la revolución, sino para poner sobre la mesa elementos que ameritan ser discutidas.
Territorio, poder popular y lo libertario.
Para hacer unas cuantas aclaraciones conceptuales, nos abstraeremos de la situación actual de lo territorial en el país, para concentrarnos en los fundamentos que permiten explicar la importancia que reviste la construcción de poder popular en territorios desde una perspectiva revolucionaria. Esto se verá más profundizado en la segunda parte de este artículo.
Vamos por partes. ¿Qué es lo libertario? ¿Cómo se puede entender hoy en día? La palabra ha tomado fuerza y ha sido reivindicada por muchas organizaciones de base que no tienen mayores formas de coordinación entre sí, por lo que no es de extrañar que genere confusiones incluso en sectores de IIR que no se reivindican como libertarias. La razón de esto es que en un plano táctico de construcción de poder popular, los libertarios –al menos los organizados- plantean los objetivos de lo territorial de forma muy semejante a las tradiciones de IIR de raíz mirista, y encuentran en algunas experiencias como Nueva Habanna y otras una fuente de inspiración.
Por consiguiente, las diferencias que algunos pretenden levantar en espacios territoriales entre una doctrina más marxista leninista y un supuesto anarcosindicalismo disfrazado de libertario, hoy en día se diluyen en una práctica que apunta en sentidos similares, o al menos en forma complementaria. Esta es desde ya una buena razón para promover y defender políticas de convergencia y trabajo conjunto, en vez del estúpido sectarismo y aparatismo que abunda en muchas poblaciones.
Entonces, podemos decir que lo libertario no se define estrictamente por las tácticas que tienen quienes lo reivindican, ya que eso dependerá de una lectura de las situaciones de fuerza que pueden variar según coyunturas y lugares de trabajo. Más que eso, su definición tiene que ver con el horizonte estratégico en el que se proyecta la construcción de poder popular, y que se relaciona con lo que se espera de éste en eventuales formas de organización social superiores al capitalismo. Más abajo volveremos sobre esto.
Sobre lo territorial, lo entenderemos simplemente como un espacio físico concreto en el cual se despliega determinada política por parte de alguna o varias organizaciones. Una zona, a su vez, se puede entender como un conjunto de territorios agrupados por un proyecto político en común que pretende vincular a todas o algunas de las organizaciones existentes.
Muchas veces se ha asociado mecánicamente lo territorial a lo poblacional, pero esto es un error. Existen formas de organización poblacional que no son territoriales, y viceversa. Esto depende, a fin de cuentas, de la perspectiva con la que se trabaja independiente del carácter poblacional, estudiantil o sindical de la organización. Si la política de cualquier organización se orienta al asentamiento de organizaciones de base y de masas con arraigo en un territorio y una perspectiva de intervención local (al menos en primera instancia), entonces estamos ante una política territorial.
Por otro lado, no todos los trabajos territoriales tienen el mismo alcance. La única forma de que un trabajo político de este tipo tenga utilidad en el mediano y largo plazo, la única posibilidad de que los esfuerzos en una intervención territorial no caigan en saco roto y se conviertan en un hacer tareas o talleres solo por hacerlos, es llevar a cabo este trabajo en una perspectiva táctica y estratégica mancomunada, idealmente por el conjunto de las organizaciones activas de dicho territorio. Para ello, evidentemente serán necesarios tantos diagnósticos, discusiones políticas, definición de objetivos y confluencias como hagan falta.
Dicho esto podemos tomar el asunto más complejo del poder popular, del que apenas alcanzaré a esbozar algunas ideas generales por razones de espacio. Sobre este concepto se han ensayado muchas definiciones, pero antes de ello debemos desechar rápidamente la idea supuestamente libertaria de una especie de “negación del poder”, o un “anti poder”. Sostengo más bien la visión de que el poder es consustancial a las relaciones sociales humanas, y que por ende la única forma de combatir el poder en su forma dominante actual es la construcción de poder popular con proyección revolucionaria. Así, recojo la visión del poder sintetizada por el filósofo argentino Rubén Dri[1], entendida como una construcción social que remite al “poder hacer”, y que tiene un claro sentido emancipador.
Sobre el poder popular existe una cantidad de reflexiones y definiciones impresionantes. Lamentablemente muchas son insuficientes o inexactas, y suelen confundirse con el Poder Local y el Poder Dual, que son cosas distintas. En las discusiones políticas, el Poder Popular tiende a escapar de una definición unívoca debido a que, en cuanto categoría histórica amplia, puede entenderse como las formas de organización independientes y con vocación hegemónica que va construyendo el movimiento obrero y popular en oposición al Estado en diferentes contextos históricos, especialmente en periodos prerrevolucionarios. Por ello, repasar los orígenes del concepto puede enriquecer su comprensión.
Sin dudas fue Trotsky uno de los primeros autores que abordó el tema desde su noción de “doble poder”, entendido en el contexto de la revolución rusa como la formación de una organización de poder de la clase trabajadora que se tensiona en un equilibrio inestable con el poder de la clase dominante, todo esto en un contexto de ebullición social. Para este autor ese doble poder encarnado en los soviets no podía durar en esa situación de equilibrio, por lo que se planteaba el dilema de imponerse aplastando las formas de poder del viejo régimen, o ser aniquilado por la clase dominante.
Pero la primera formulación propiamente territorial vendría de la mano de la revolución china. Mao habló de un “poder rojo” que se extendía en zonas liberadas bajo control territorial de las fuerzas revolucionarias. En el marco de una guerra civil declarada, este poder se vincula íntimamente con la generación de líneas de defensa permanentes de la mano de un ejército popular, por lo que es inviable de antemano para un contexto como el chileno. Aleccionador es el hecho de que las únicas experiencias (coyunturales lamentablemente) más o menos cercanas a este tipo de poder, como la movilización ocurrida en Coyhaique o la de Freirina, tienen en común su relativo aislamiento, que repercutió en una gran debilidad relativa del factor coercitivo del Estado.
En América Latina el poder popular tomará otras formas. Una de las reflexiones más interesantes aquí serán las de Santucho, máximo dirigente del PRT-ERP argentino. Son tres aspectos los que se quieren relevar: el primero, es que se articula la idea de generar poder territorial local con una perspectiva estratégica de poder dual, mediante la construcción de organismos populares paralelos a la institucionalidad burguesa en cada territorio, que los controlaran efectivamente y en vistas a corroer la autoridad estatal, no de copar o “tomar” su poder; el segundo, es que se entiende el poder local como un diseño de experiencias necesariamente simultáneas y articuladas (única forma de no ser destruidas por el enemigo), y que puede tomar formas de “enmascaramiento” de las organizaciones que se proyectan como poder popular, es decir, estas se pueden ocultar adoptando fachadas e incluso herramientas de la legalidad burguesa de manera provisoria, al menos hasta que un nuevo contexto social permita proyectar otros niveles de enfrentamiento; y el tercero, es que una apuesta política de esta naturaleza requiere de un diseño orgánico y una infraestructura sólida que la impulse, y al no existir un partido que cumpla con estos requisitos el desafío es la generación de una alianza de IIR en el plano territorial que trabaje en conjunto.
Dicho esto, siguiendo a Guillermo Caviasca[2] definiremos al Poder Dual como “la existencia de dos estructuras de poderes en disputa, alternativas e incompatibles”, en pugna por el control de un país “en una situación de crisis hegemónica del bloque dominante”. El Poder Local, a su vez, “implica la existencia de ámbitos geográficos específicos donde se despliega un poder alternativo al del Estado”. Ninguna de estas dos nociones sería contradictoria con la de Poder Popular, que entiende como “la fuerza propia, autónoma, de las clases populares más allá del Estado, de la ideología y de las instituciones de la clase dominante”. Como se puede apreciar, es una definición menos rigurosa, donde el acento está puesto en la “naturaleza” que tiene esta forma de poder, más que en la forma y el contexto en que se despliega.
De los análisis y discusiones sobre Poder Popular, se pueden identificar al menos tres tensiones relacionadas entre sí. La primera es si se trata de un nuevo paradigma de poder que se haga cargo de organizar la sociedad de abajo a arriba superando la contradicción entre lo político y lo social, o si es una herramienta de apoyo para tomar el poder estatal y ejecutar desde allí las transformaciones sociales, con mayor o menor apoyo y articulación del poder popular. La segunda tensión, es si la construcción de poder popular es en general posible en cualquier periodo, o si solamente es factible durante momentos de agudización de lucha de clases. La tercera tensión, es si la existencia y permanencia del poder popular depende o no de la existencia de un poder militar que lo respalde.
De estas tensiones emergen diversas conceptualizaciones, donde el foco puede estar en las nuevas relaciones sociales que proyecta[3], o en el impacto sobre las relaciones de fuerza en un territorio, o entre un poder popular más administrativo y otro más político[4], o en la lucha contra las nuevas y viejas formas del Estado[5], o en la forma de articulación que tiene con la institucionalidad burguesa[6], etc.
Una forma de sintetizar diversas miradas sobre el concepto, es plantear al poder popular como lo que uno esperaría que fuera. Así, podríamos decir que consiste en: a) una forma de construcción social que apunta a tomar el control de la organización social y política del pueblo, desde sus estructuras más básicas hasta las más complejas, b) que tiene una clara dimensión territorial en dicha construcción, c) que permite generar cambios palpables en las relaciones de fuerza en perspectiva clasista, d) que en su desarrollo debe prefigurar las nuevas relaciones sociales de organización que se espera extender generalizadamente en un futuro, e) que pese a momentos circunstanciales de tregua, se plantea necesariamente en contradicción con el capitalismo y sus formas de poder estatal, y finalmente, f) que debe articularse con una noción de Poder Dual en perspectiva revolucionaria, asumiendo que aunque es posible generar Poder Popular en periodos de relativa tranquilidad social, su masividad sólo se hace posible de manera sostenida en periodos de crisis orgánica, y la condición de su permanencia será la resolución de dicha crisis de manera favorable al movimiento popular[7]. Cada uno de estos aspectos, como se puede apreciar, plantea numerosas alternativas que deberán resolverse históricamente, no existiendo una fórmula garantizada de éxito.
Lo que sí se puede hacer, es plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué puede tener de específico lo libertario para el poder popular? A costa de simplificarlo mucho, podemos resumirlo en dos ideas, que en principio provienen de la tradición anarquista y son bastante viejas, aunque su utilización en ciertos contextos históricos contemporáneos puede renovar casi por completo su significado:
- Enmarcar el poder popular en un proyecto revolucionario cuyo pilar sea la autogestión, que implica el tomar en las propias manos de los seres humanos la organización de la gestión o el “gobierno” de las necesidades vitales. Y trae consigo dos desafíos que ameritan discusión en sí mismos: la autonomía y contradicción de la organización respecto al Estado y el sistema político burgués, y el asumir desde la autogestión formas de organización social capaces de coordinar economías complejas como las actuales.
- Una forma de organización federativa, o una estructura organizativa que se nutra de consejos deliberativos territoriales y federaciones industriales y productivas con tareas ejecutivas.
Para cualquiera de estos dos principios, sostengo que es imprescindible como primer paso una estrategia de organización sectorial específica para avanzar luego hacia una de tipo territorial.
Tesis sobre el trabajo libertario territorial en el Chile actual
Una vez que he clarificado (si bien parcialmente) estos conceptos, en lo sucesivo quiero dejar al menos esbozada una tesis: la organización de tipo territorial, al menos en Chile, es un requisito previo y la base ineludible para la construcción a largo plazo de poder popular, y también la única alternativa sólida de articulación multisectorial en perspectiva revolucionaria. Y sin embargo, para que la organización de tipo territorial sea posible, es imprescindible que antes se fortalezca y se desarrollen formas de organización sectorial especialmente en determinados frentes de lucha. El corolario de esta tesis es que a pesar de las promisorias voluntades que han impulsado esta idea, una organización multisectorial sólida hoy se presenta como un objetivo de segundo orden. Intentaré explicar esta tesis a continuación.
Una consideración de partida es que la construcción territorial debe responder a algún objetivo determinado, a una estrategia. Si este objetivo fuera la revolución, se plantea la cuestión de cómo se espera que se desenvuelva un proceso revolucionario y cómo se articula dicho supuesto con el trabajo territorial hoy. A riesgo de simplificar, las dos estrategias clásicas que se han elaborado desde la IIR son la de tipo insurreccional (un levantamiento armado al estilo de la revolución soviética), y la que implica un enfrentamiento político-militar más prolongado (asociado al proceso chino, aunque sin la inclusión de un “sujeto campesino”), ambas con sus derivadas y puntos intermedios.
En mi opinión, cualquiera que sea la estrategia que se recoja, la urgencia de profundizar y multiplicar el trabajo poblacional con miras al poder popular es evidente. Ya sea para generar más dirigentes para el pueblo, o para formar una retaguardia estratégica ante eventuales periodos revolucionarios, o para preparar alzamientos de masas por demandas específicas o incluso una mera organización de resistencia o subsistencia, la situación en las poblaciones parece ser todavía la más débil de todos los sectores del campo popular.
Del mismo modo hay que preguntarse por el tipo de identidad que se busca construir, lo que determinará el carácter del poder popular en las poblaciones. Independiente de los contenidos ideológicos y/o políticos que se le pueda imprimir a las organizaciones populares, si estas asumen el desafío de aportar a las transformaciones sociales, entonces resulta vital el componente clasista, que permita que se sientan y se hagan parte de un proyecto de la mayoría trabajadora cuyos intereses son objetivamente menoscabados por el capitalismo, de lo cual la situación en las poblaciones no es más que un reflejo. En otras palabras, los “pobladores” no son un sujeto que contenga la llave de una sociedad sin clases como sí lo son los “trabajadores”, aunque sí forman parte de ese proyecto y son una expresión más de sus contradicciones. Puesto de este modo, se trata sobre todo de fortalecer el componente de solidaridad con las otras luchas de su pueblo, y esto viene a recordar que el trabajo de organizarnos en las poblaciones no es un objetivo en sí mismo, sino que una contribución parcial al objetivo más grande que son los cambios estructurales que requiere nuestra sociedad, y en esa línea se debe proyectar el rol específico que el ámbito territorial tiene.
Por último, el poder popular territorial debe pensarse en relación con los otros sectores que se organizan en su entorno, y especialmente con los sectores productivos, con los trabajadores y sus sindicatos que tienen sus propios dilemas en torno a la construcción del poder popular en espacios de trabajo. ¿Con qué sectores resulta prioritario articularse? ¿Con cuáles es posible? La respuesta a estas preguntas depende del efecto buscando en el mediano plazo, y de las características del patrón de acumulación en Chile.Una aproximación al tema debe tomar en cuenta al menos que los más importantes centros productivos para el capital en Chile son los de explotación y extracción de recursos naturales, relativamente alejados de centros urbanos y donde su control territorial requeriría una organización y coordinación por parte de los centros urbanos cercanos y los sindicatos implicados. Esto no parece muy probable en el mediano plazo dado el actual estado de las cosas, aunque se han llevado a cabo experiencias interesantes en algunos casos. Por otra parte, más del 80% de los trabajadores se desempeña en PYMES, que se encuentran distribuidos de forma heterogénea en las ciudades[8].
El tema de con cuáles sectores resulta prioritario articularse, nos permite entrar de lleno en la discusión de una estrategia para alterar el estado actual de la correlación de fuerzas entre las clases de un modo favorable al pueblo, y para ello necesitamos contar con una lectura adecuada de la correlación de fuerzas actual, y de los límites o trabas que tiene. Últimamente parece estar formándose un consenso en la IIR respecto a que en los últimos años se ha logrado salir del estado deplorable del movimiento popular, y estaríamos ante un lento rearme ideológico, político y organizativo de la clase trabajadora. Al otro lado del campo de batalla, un bloque histórico neoliberal maniobra con dificultades pero no sin éxito para adecuarse en el nuevo escenario. Esto nos plantea la tarea –ateniéndonos a las tareas que sean objetivamente posibles de realizar en un mediano plazo- de dar un salto cualitativo que nos lleve a avanzar con mayor fuerza en el periodo actual. En suma, una apuesta que nos permita cristalizar lo avanzado y generar las condiciones de posibilidad para pasar a una situación más ofensiva.
En mi opinión esto pasa por generar una crisis orgánica (en sentido gramsciano[9]), que algunos han denominado “ruptura democrática”, y que por la situación subjetiva de la clase trabajadora actual no sería capaz de tener una impronta “revolucionaria”, pero al menos sí debe tener la capacidad de “patear el tablero” estableciendo una nueva correlación de fuerzas, que se refleje también en importantes cambios en el ámbito estatal. Desde ya, así planteado el asunto clausura toda posibilidad de entenderlo como resultado de un proceso electoral (aunque los escenarios electorales aporten siempre fenómenos relevantes que ameriten ser considerados). Pero antes que nada, una crisis debe ser el resultado de la acción directa de masas y no otra cosa.
Fundamentalmente, sostengo que solo una crisis en esa clave, empujado por el movimiento popular y con un desenlace favorable a este, permitirá una ampliación sustantiva del estrecho margen de acción que ha impedido crecer de manera sostenida a los trabajos territoriales. Pero esto último sucederá siempre y cuando los actores territoriales y poblacionales se logren conformar como un actor de peso y con sus propias demandas en una crisis orgánica que ocurrirá inevitablemente si las luchas populares continúan ascendiendo.
En efecto, la mayor parte de las experiencias territoriales se enfrentan permanentemente a demasiadas trabas, y encuentran muy pocas ventajas para avanzar. En ese sentido, el rol de las organizaciones de carácter territorial pasaría hoy por perseverar y crecer en sus múltiples contextos como lo han hecho hasta ahora, pero también y con mayor fuerza, plantear espacios de confluencia que impulsen las discusiones políticas necesarias para constituir desde las poblaciones un movimiento con capacidad de incidencia, interlocución y articulación con otros sectores organizados de la clase trabajadora, que en lo posible cuente con un programa de lucha que se haga parte de una avanzada de clase conquistando para sí ciertos hitos. Definir cuál es ese programa y qué demandas sumar a las históricas que han formulado movimientos sindicales, estudiantiles, etc., deberá ser el resultado de un esfuerzo mancomunado de las organizaciones que pongan los intereses de su pueblo por sobre las mezquindades sectarias.
Para finalizar, y cerrar el argumento de la tesis propuesta más arriba, me parece que el requisito indispensable para avanzar en un objetivo como la “ruptura democrática” es la consolidación de un sujeto organizado en los sectores estratégicos de la economía. Con toda probabilidad, no será entonces la organización territorial lo determinante en el próximo escenario de crisis orgánica que presente Chile, pero sí podemos trabajar desde ya en preparar las condiciones para que del resultado de un eventual golpe de fuerza sostenido de la clase trabajadora, surja como consecuencia un avance cualitativo en la multisectorialidad que comience a echar raíces más sólidas en términos territoriales.
[1]http://www.herramienta.com.ar/debate-sobre-cambiar-el-mundo/debate-sobre-el-poder-en-el-movimiento-popular
[2] Las siguientes definiciones fueron extraídas de su artículo “Poder popular, Estado y revolución”, disponible en internet.
[3] Similar a la definición de Guillermo Caviasca y el Frente Popular Darío Santillán.
[4] Distinción propuesta por Miguel Mazzeo.
[5] Énfasis que le da la Federación Anarquista Revolucionaria de Venezuela (FARV).
[6] Foco de la discusión propuesto por Hugo Cancino.
[7] Y una resolución favorable es idealmente el socialismo, pero también ciertos cambios en los equilibrios de fuerza en el marco del capitalismo.
[8] En este sentido sería muy interesante contar con un mapeo territorial con la distribución de los lugares de trabajo y su respectiva densidad de mano de obra.
[9] Para Gramsci, a diferencia de las crisis coyunturales asociadas fundamentalmente a pugnas interburguesas, las crisis orgánicas son aquellas que envuelven tanto a la clase dominante como a la clase que aspira a dirigir un nuevo sistema hegemónico, es decir, son aquellas que involucran un importante componente de movilización de la clase subalterna.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
 Imprimir
Imprimir- 1302 lecturas
 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo


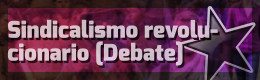


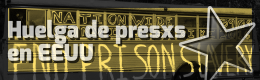






![Portal Anarquista norteamericano [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/infoshop.png)
![Portal Anarco-Comunista [internacional]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarknet.png)
![Portal Anarquista [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/libcom.png)
![Noticias para anarquistas [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarchorg.png)

![Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/cna.png)