El mito de la Democracia Directa
Para muchxs anarquistas la democracia directa es sinónimo de Anarquia. Lxs primerxs anarquistas, de corte colectivista, en pleno siglo XIX, tenían sus orígenes en movimientos democráticos radicales. El mismo Bakunin, en sus inicios se mostraba partidario de una República Paneslavista de corte socialista, lx primerxs internacionalistas del estado español, por ejemplo, tenían sus raices en el movimiento republicano, en especial el de corte federalista. Todxs ellxs aceptaron la Democracia Directa y Socialista como sinónimo de Anarquía.
Sin embargo, la Democracia, por muy directa que sea, no dejaba de ser un sistema autoritario, ya que la autoridad residía en el voto por mayoría o por el voto unánime. Con el paso de las décadas personas del movimiento anárquico, debido a múltiples experiencias, empezaron a criticar el modelo democrático, ya fuese directo o no. Por un lado vieron que las votaciones podían ser manipuladas en las asambleas de múltiples formas, la más común consistía, por parte de determiandos grupos, el "prepararse" la asamblea. Esta táctica consistía en presentar una propuesta trabajada, controlando en muchos casos el control de las intervenciones (moderadores), para que la gente que desconocía o no había reflexionado sobre ese tema aceptase. Normalmente recursos como la oratoria, diluirse en la misma asamblea (por parte de quienes habían preparado los puntos) para dar la sensación de ser mayoría, o de alargar las asambleas para que la gente fuese poco a poco abandonándolas (ya que no todo el mundo dispone de mucho tiempo) y así conseguir un "cuoro" satisfactorio o, directamente, no tocar puntos "conflictivos" se hicieron patentes.
Desgraciadamente este error, el de confundir la organización anarquista con la organización democrática, se ha dado y se da en la mayor parte de colectivos, grupos y organizaciones anarquistas. En la actualidad, tras la cierta fobia contra las organizaciones formales, este error se sigue padeciendo, incluso en entornos "informales" o "anárquicos". En las organizaciones formales, con sus reglamentaciones y estatutos, las asambleas suelen tener un ritmo lento y aburrido, pero al utilizar moderadorxs, tomar actas y demás formas más o menos burocráticas, se consigue, si hay voluntad de una cierta "rapidez" en la toma de decisiones, de cierta "agilidad", aunque el autoritarismo democrático sigue presente. En los entornos más informales o anárquicos se prescinde de estas figuras, ya que son asimiladas como autoritarias y producto de la burocracia formalista, sin embargo el desarrollo de las asambleas no abandona el esquema democrático y autoritario. A continuación enumeraré algunas de las cosas que suelen suceder para corroborar lo antes afirmado:
1. La Unanimidad. No hay votaciones, pero existe la costumbre de intentar, por todos los medios, la unanimidad en todas las propuestas. El resultado final es que muchas propuestas que podrían realizarse se quedan en el baúl de los recuerdos, ya que existe, por otro lado, la costumbre de criticar todo lo que a unx no le parezca adecuado, aunque ni tan siquiera exista la voluntad de "tirar hacia delante" la propuesta en cuestión. En este clima las propuestas que suelen fructificar son escasas y en el mejor de los casos obra de liderazgos informales en las mismas (el que mejor oratoria tiene, la chica con la falda más cortita o el chico que mejor "culito" o "paquetón" tiene, el más simpáticx...).
2. Venir a pasar el rato. Hay personas que confunden las asambleas o reuniones con terapias de grupo, es decir, pese a que una asamblea o reunión debería de ser un espacio única y exclusivamente para coordinar propuestas, algunas personas confunden las mismas como reuniones para contar experiencias vitales, para debatir sobre temas diversos, para preguntar a otra persona como está fulanito o menganito, o sencillamente para realizar la merienda en compañía de amigxs. Es normal que las charlas y los debates en los centros sociales suelan tener tan poca asistencia, ya que los mismos se realizan en las asambleas y reuniones. Las asambleas y reuniones anarquistas deben de ser sólo para que salgan propuestas, no para debatir sobre si en las manis tal o cual cosa, sobre la "crisis energética" o sobre la anécdota que le sucedió a menganitx o a fulanitx cuando se fue al campo a pasar unos días. Triste pero este tipo de cosas ocurren muy a menudo.
3. Estamos en la asamblea y debemos de saber absolutamente todo. Se da el caso, por ejemplo, que una persona presenta una propuesta, siendo esta bastante bien acogida por muchas individualidades, sin embargo, el concepto de "todo el poder para la asamblea" significa que todo debe de quedar decidido en la misma, o lo que es lo mismo, no hay ningún tipo de confianza o afinidad en lo que hagan otras personas, siendo la asamblea el espacio de insultos y recriminaciones a tal o cual por haber hecho una cosa sin haber consultado a la asamblea, por haber hecho un comunicado que no es del agrado de determinada persona o, sencillamente, para enterarse de todas las propuestas al 100%. Un ejemplo y quedará todo más claro. Se dice de realizar una manifestación, pues en vez de confiar el recorrido de la misma a un grupo de gente de la asamblea, en la misma se tiene que debatir durante horas para lograr un recorrido al gusto de todxs (cosa muchas veces imposible) y, por supuesto, de dominio público. Luego nos extrañamos si la madera tiene las furgonas y a los antidisturbios en todo el recorrido de la manifestación...
4. ¿No tenemos otra cosa mejor que hacer que estar en una asamblea?. Al parecer deben de abundar en nuestro movimiento las persons que se aburren mucho y no tienen nada que hacer, ya que la mayor parte de su activismo se reduce a asambleas de varias horas (aunque se traten uno o dos puntos), insulsas y con continuadas intervenciones, que, por otro lado, suelen ser las mismas una y otra vez. Es decir, fulanito propone A, menganita propone B, siendo A y B dos propuestas antagónicas (muchas veces ni tan siquiera eso, pero bueno...). Pues bien, entonces empieza el duelo entre la propuesta A y la propuesta B, vamos, un dialogo entre tontxs que nunca acaba. Ah! Y si se pide un poco de agilidad saldrá la voz que dirá: ¡estoy en la asamblea y he venido a opinar! Qué pena que gente venga a las mismas sólo a opinar y no a hacer algo de provecho... Lo más normal, después de varios puntos de la misma con propuestas enfrentadas, es que la asamblea dure horas y horas, para deseperación de úlceras y nervios de las personas presentes...
5. El/La Anarquista de salón. Engendro humano que se le reconoce por estar presente en todas las asambleas, pero en pocos o nulos actos. Eso sí, su opinión debe de ser escuchada hasta la saciedad por lxs sufridxs asistentes a las asambleas y reuniones. Yo me he encontrado casos de "compañerxs", anarquistas de salón, que se amparan en diferentes excusas para no hacer cosas, incluso una vez un compañero me afirmó que él no hacía nada, ya que su función era la de ser "intelectual" del anarquismo. Vamos, una persona que se piensa que esto es como jugar a un videojuego, das las órdenes desde el cómodo salón de casa...
Podría enumerar más aspectos penosos del culto a la asamblea y a la democracia directa, pero no quiero perder más tiempo, cada cual habrá tenido, por desgracia, múltiples manifestaciones de la "autoridad de la asamblea"...
Lxs anarquistas no creemos en ninguna autoridad más allá de la del propio individuo. Nuestra soberanía reside en nosotrxs y no la delegamos en nadie, por el contrario, tampoco la utilizamos para negar la acción a cualquier otra persona. Sin embargo el compartir unas ideas similares (rechazo al Capitalismo, al Estado, solidaridad entre compañerxs, lucha contra injusticias, etc) hace que sea posible el actuar coordinadamente. Para tal fin expongo algunas cosas que deberían de cambiar en la mayor parte de asambleas y reuniones, por suerte aplicadas en alguna de ellas y, por suerte, con bastante mejores resultados.
1. Diferenciación del debate y de la Asamblea /Reunión. Si alguien quiere debatir que monte un debate en un centro social o ateneo, si lo quiere hacer de manera más cerrada que lo exponga como propuesta en la reunión / asamblea. Esta última sólo debe de ser un punto de coordinación de propuestas, nada más.
2. Las propuestas deben de ser firmes. El presentar ideas está bien, pero las propuestas que se presenten deben de tener un poco de substancia, nada de propuestas asambleriles tipo: ¡qué! ¿montamos una concentración? Y entonces todo el aburrido debate y dialogos entre tontxs. Quien quiera presentar algo que lo haga de manera firme.
3. Me importa un comino que te guste o no. La Libertad individual es la base de la ideología anarquista. Cuando se presenta una propuesta, es lógico que se debata o mejore con otras aportaciones, pero la imbecilidad cuantitativa que se quede en casa. Cuando se presenta una propuesta se buscan personas afines, no que te la hechen por tierra por no ser mayoritaria. Debemos de respetar las propuestas, gusten o no, en todo caso las reuniones y asambleas deben de servir para tirar hacia adelante las mismas. Es preferible dos propuestas contradictorias que ninguna porque la mayoría o la "unanimidad" no lo han querido (vamos que si a unx no le gusta se joden lxs demás).
4. Un poquito de agilidad. Debemos de intentar ser lo más breve posible en las propuestas, Estas deben de tener un mínimo de substancia, y más que entrar en largos debates debemos de plantearnos otro tipo de lógica. Si hay gente suficiente que se comprometa en realizar una propuesta, pues que la hagan y se acabó.
5. Un poco de afinidad. Debemos de tener mayor confianza en nostrxs mismxs y en lxs demás, y hay cosas que ni en reuniones ni en asambleas se tienen que debatir. Hay que respetar lo que hagan los demás, y si no te gusta una propuesta siempre podrás hacer otra tú mismx.
6. Al/la anarquista de salón una patada en el culo. Quien se comprometa en realizar una cosa que la haga, la gente que sólo va a las asambleas para calentar las sillas y dejarse ver, mejor que se queden en casa viendo la tele, ya que así serán más útiles.
En definitiva, debemos de cambiar el "chip" en lo referente a las reuniones y las asambleas. No hace falta votar, no hace falta debatir durante miles de horas, no hace falta opinar sobre todo lo que surja, no hace falta excluir propuestas... Si somos anarquistas y tenemos la necesidad de coordinarnos, qué mierda hacemos perdiendo el tiempo bajo fórmulas democráticas, aunque sean directas. El contrato social de Rousseau lo utilizo para limpiarme el culo. Mi soberanía sólo yo la tengo, y si quiero coordinarme es para eso, para coordinarme, no para hacer el aprendiz de politicastro.
Uno harto de tanta democracia.
- Inicie sesión o regístrese para comentar
 Imprimir
Imprimir- 2110 lecturas
 Enviar a un amigo
Enviar a un amigo


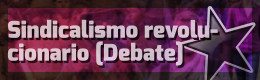


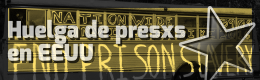






![Portal Anarquista norteamericano [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/infoshop.png)
![Portal Anarco-Comunista [internacional]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarknet.png)
![Portal Anarquista [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/libcom.png)
![Noticias para anarquistas [inglés]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/anarchorg.png)

![Cruz Negra Anarquista [Péninsula e Islas]](http://www.alasbarricadas.org/common/img/banners/cna.png)


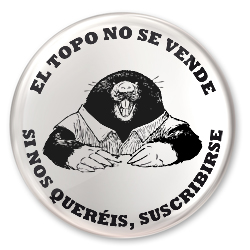




Comentarios
democracia
yo sigo defendiendo que no hay que hechar pestes de la palabra democracia, lo que ocurre es que se han adueñado de ella históricamente los grupos más repugnantes, y cambiando su significado como a ellos les interesaba, quedando una cosa bastante impresentable como es el regimen que vivimos actualmente de hecho, poco se parece la democracia de la grecia clasica (que ya bastante jodida era)a la actual democracia.
democracia significa algo asi como gobierno del pueblo, contra la aristocracia, gobierno de los elegidos.
en mi opinion lo que debemos hacer los anarquistas es no negar esa palabra, ya que el verdadero gobierno del pueblo, es el del gobierno de todo el pueblo, sin delegaciones decisorias, dicho con otras palabras, la anarquia.
deberíamos utilizar esa palabra, pero que quede claro que representando un concepto muy distinto al que nos dan los babosos democratas de turno.
la verdadera democracia es la anarquía.
xmijailx
salud.
la democracia para los democratas
La democracia (del tipo que sea) se rije por mayorías. Lxs izquierdosxs asamblearixs, por consenso (sin votaciones), Y lxs anarquicos deberíamos funcionar por afinidad. El enfermizo sistema nos ha provocado tales problemas psicológicos de identidad que necesitamos delegar nuestra individualidad en un ente colectivo y abstracto (el grupete de turno, la asamblea, el colectivo...), por lo que parece que nos dan ataques de ansiedad cuando no vamos todxs juntxs de la mano para todo. Perdamos ese miedo inculcado a posta para recuperar nuestra lucha. Si algo no te gusta al 100% ( el color de la letra del cartel, las palabras textuales del comunicado, etc) te callas la puta boca, o si no, para otra vez predicas con el ejemplo y lo haces tú mismx ( verdadero significado de la autogestion).
Lo que pasa es que hay muchx niñx con problemas de identidad que necesita hectáreas de protagonismo para sentirse bien, y tiene que estar dando constante y repetitivamente su opinion sobre cada detalle como si a alguien le importase.
Si hay una propuesta que no te interesa, pues no participas en ella y punto. Quien haga una propuesta que la asuma automáticamente, y que la exponga únicamente en busca de afines que se coordinen con él/ella a la hora de realizarla. Cada unx en lo suyo sin interferir a lxs demás. Bastantes problemas tenemos lxs anarquistas como para estorbarnos entre nosotras con conductas burócratas y/o autoritarias.
Ni democracia, ni comunismo. Anarquía e insurreccion
Jo, que duro eres
"La democracia (del tipo que sea) se rije por mayorías. Lxs izquierdosxs asamblearixs, por consenso (sin votaciones), Y lxs anarquicos deberíamos funcionar por afinidad."
Muy bonito, pero si esto se ha planteado alguna vez en la historia, no ha tenido una continuidad, es cosa de hace dos días. Es decir, que a alguien que lleve 40 años en el ajo le vas a llamar demócrata o izquierdoso asambleario, así de la noche a la mañana... con tanta prepotencia, mal empezamos.
"Perdamos ese miedo inculcado a posta para recuperar nuestra lucha. Si algo no te gusta al 100% ( el color de la letra del cartel, las palabras textuales del comunicado, etc) te callas la puta boca, o si no, para otra vez predicas con el ejemplo y lo haces tú mismx ( verdadero significado de la autogestion)."
Si donde estés organizado, coordinado o lo que sea, te ponen peros de ese tipo, allá tú con quienes te juntas. Y está claro, si veo claramente erróneo hacer algo que me propongas, no lo voy a secundar, salga lo que salga en la votación. Pero si estamos en la misma organización, dudo que pase eso, o no podrá durar mucho.
"Bastantes problemas tenemos lxs anarquistas como para estorbarnos entre nosotras con conductas burócratas y/o autoritarias."
Y para ir por la vida dando lecciones de no se sabe qué. Un consejo (que no lección): cambia la forma, quizá alguien preste atención al contenido.
en todos los sitios cuecen habas
El artículo comienza considerando que la práctica de la democracia dentro de las organizaciones libertarias es un vicio que se arrastra de la proveniencia de organizaciones burguesas de los primeros fundadores de las mismas. Parece ser hoy tarea de superar esa rémora.
Más que a lo que se entiende por «democracia directa», parece referirse a que los acuerdos sean vinculantes. Es decir, no sólo se opone al principio «una persona un voto», si no la idea de llegar a un acuerdo que deba ser aceptado por la totalidad de quienes asisten a la reunión, ya sea por mayoría o por consenso.
La fórmula que se propone es que exponiendo cada cual sus alternativas, se formen grupos en torno a algunas de las mismas (debidamente reelaboradas) y que cada uno de estos las realicen de forma independiente.
Se rompe entonces con la «organización formal». La organización pasa a ser ahora un punto de encuentros, un espacio donde puedan surgir las afinidades. El error me parece que está en considerar que ese nuevo tipo de organización es tan diferente a los anteriores y que está libre de sus taras.
Un grupo de 20, 40 ó 100 personas que decide organizarse «de abajo a arriba» en una localidad va a tomar las decisiones de forma muy parecida independientemente de la forma que escoja. Se plantearán las propuestas, se debatirán, se escogerán las que se consideren oportunas, porque parezcan acertadas y viables, se pulirán y se realizarán.
Si el sistema es de mayorías, de consenso o informal no se dejarán de llevar a cabo varias propuestas compatibles aunque sean diferentes, si hay recursos (tiempo, espacio, dinero, gente,...) para ello. Si no los hay y deben decidirse por algunas en particular para que se puedan realizar, muy fácil, o se ponen de acuerdo o no se realizan.
Si son incompatibles, es decir, inaceptables por una parte, en las organizaciones de democracia directa se supone que se haría lo que dijera la mayoría, pero obviamente el que no lo acepta no va a seguir el juego, y cada uno desarrollará lo que le da la gana, unos en nombre de la organización y otros no. En las que funcionan por unanimidad hay veto y cada uno haría lo que apeteciera, ninguno en nombre de la organización. En la organización informal, cada cual lo que le parezca, con o sin nombre de la organización, según se estile.
Es decir, poco cambiaría. Claro está, siempre que se esté organizado para actuar, que la organización sea el medio y no el fin. El problema lo encontramos entonces cuando lo que se quiere es pertenecer a tal grupo, adquirir la condición de «miembro de tal colectivo o asamblea», para lo que obviamente deberemos desarrollar ciertas actividades, pero como consecuencia de involucrarnos en la organización, no al revés.
En este punto se podría pensar que el hecho de elegir una organización informal, de frecuentar un punto de encuentro (aunque al fin y al cabo lo son todas las organizaciones), disminuye la importancia que se le da a la propia organización. Deberíamos preguntarnos porqué alguien frecuenta esto o aquello: que le pille cerca de casa, porque hay gente de su edad o con la que comparte sus gustos musicales, porque se tocan temas que le interesan,... Es decir, probablemente, pero en caso afirmativo, será relativamente.
----
Es curioso que aparte de la sacrosanta libertad individual se de la manipulación de las reuniones como causa del abandono de las estructuras formales. Si al acceso de la información nos vamos (un asunto fundamental) en la formalidad se tiene más garantías. Lo que se ha abandonado es la idea de organizarse en un área geográficamente extensa. En este sentido, quienes viajan de un lado para otro constantemente, quienes gastan su tiempo al teléfono o en el chat, tienen una información privilegiada, tanto en la organización formal como en la informal, únicamente que en la informal son prácticamente el único vehículo de la misma. Es la gente más activa –práctica o intelectualmente– la que suele ejercer los «liderazgos informales», o en muchos casos, quien se sepa recubrir con una aureola de duro (a ver quién le dice que no y queda como un reformista, aunque luego a la hora de la verdad no se sea consecuente con los compromisos adquiridos), no «la chica con la falda más cortita o el chico con mejor “culito” o “paquetón”».
Respecto a la capacidad de oratoria o simpatía,... Más curioso me resulta identificar la organización informal con el rechazo de un orden del día (fundamental para el llevar propuestas propias, informarse previamente, reflexionar sobre el asunto,...), algo que ayuda a la manipulación. Exactamente lo mismo para la presentación de ponencias (por ejemplo en encuentros temáticos a una escala geográfica amplia). Ídem de encargar a una persona el recoger las palabras o a otra reconducir el debate cuando se orienta a cuestiones que no vienen a cuento. Ídem de las actas, donde quien no ha podido acudir debería tener un fiel reflejo de las distintas posturas,...
No me parece ver ese rechazo en los escritos de los nombres propios italianos, tampoco en la convocatoria de los pre-Encuentros en Grecia (antes del atraco de Córdoba y el montaje Marini).
No todo lo que hacen las organizaciones formales es tendente a la manipulación y la ineficacia, en teoría si se utilizan es por que la experiencia de décadas ha enseñado que todo lo contrario. Aunque acertadamente en el escrito se señala que esa agilidad se consigue «si hay voluntad», es decir, tampoco lo aseguran.
----
Vamos, que no me parece justo que los 6 vicios que se señalan se califiquen como herencia de las organizaciones formales.
Como ya he señalado, creo que es por un lado porque en muchas ocasiones no nos juntamos con los demás para actuar, sino por juntarnos. Pero también la informalidad mal entendida, es decir, como indefinición no ayuda mucho. Si se aclara para qué fin y cómo se deben realizar las reuniones eso ya son Estatutos, y si se pone por escrito ni digamos,... Porque lo que para ti es un «punto de coordinación» para mí puede ser «la tertulia de los miércoles».
Por otro lado están los puntos que se refieren al «asambleismo», es decir, a la mistificación de la asamblea a la que se adjudican cometidos que no debe tener. Es imposible escribir un panfleto entre 10 personas, y menos a voz de pronto. Con ello quiero decir que es imposible concretarlo todo y además es una pérdida de tiempo. Una posible solución es la creación de grupos de trabajo (llámalos comisiones) abiertos que se dediquen a trabajar y desarrollar temas en particular.
---
Tristemente en el escrito encuentro descritos los mismos defectos que veía en la realidad de los colectivos autónomos de hace un par de lustros, en ambos casos bajo el paraguas justificativo de querer diferenciarse de ciertas organizaciones. Hoy existen propuestas serias para que quienes quieran intenten avanzar sin caer en ellos, ahora sí, un poco de respeto, que en todos los sitios cuecen habas.
Pos que bien
Das por sentado que la búsqueda de esas afinidades agilizan y no enturbian ni burocratizan. Además se convierten en una forma libre y eficaz de tomar decisiones, ya que la cuestión es encontrar "incondicionales" de la idea propuesta. Que pasa, por ejemplo, si cuando llegas a exponer tu fantástica idea ante lxs demás perjudica a otrxs. ¿Puedes proponer cualquier barbaridad porque como simplemente buscas afines ya no hay nada que discutir? Donde está la linea de inflexión para definir lo que se considera como propuesta de búsqueda de afinidad idónea y por lo tanto válida para su exposición que no para su debate, quedando excluidos los demás no afines.
Que las asambleas en ocasiones son insufribles y poco ágiles. Pues claro. Es responsabilidad de quienes participan que mejoren. También lo puede ser cualquier otra forma de relación entre personas. Es un defecto del bicho. O mejor, una esclavitud del tiempo este que se cuenta en dinero y minutos, horas, días que se nos pasan a toda prisa. Lo lógico es que cuando se tiene que decidir algo entre más de uno lleve algo de tiempo, y lo de las prisas es algo tremendamente burgués.
Y hablando de afines. Sé de muchos nazis que entre sí mismos son tremendamente afines.
En fin...
crítica
La crítica que tengo que hacerle al artículo es que, al igual que los que fetichizan la asamblea, identifica organización asamblearia con democracia directa.
La solución no es el rechazo a la formalidad por la informalidad. Eso sólo lleva a otro tipo de formalidad. La cuestión es de contenido. La cuestión no es cómo nos organizamos, sino cómo actuamos (donde la organización es parte de la acción y no algo separado de ella).
Para que exista la autonomía colectiva, no sólo los individuos deben relacionarse autónomamente, sino que los mismos individuos deben ser autónomos, su praxis total como seres humanos debe ser autónoma. Para terminar con la relación dirigentes/dirigidos, los individuos deben desarrollarse de manera que se auto dirijan. Para terminar con la esclavitud, todos debemos ser nuestros propios amos. No hay vuelta que darle.
La democracia directa
=================
Forma y contenido
La democracia directa se define como la organización asamblearia de los individuos, cuya coordinación se da a través de delegados con mandato revocable. Al contrario que la democracia representativa, donde se elijen representantes por mayoría y después estos cobran autonomía sobre sus electores (que deben esperar hasta la próxima elección de representantes para revocarlo), aquí el mecanismo es otro. El delegado actúa como mero portavoz de quienes lo eligieron, la autoridad máxima siempre reside en la base, y nada se aprueba sin su mandato.
Hasta aquí la definición formal de la democracia directa. Podemos encontrar la forma de la democracia directa a través de la historia en los soviets rusos, los consejos obreros y las organizaciones de fábrica. Actualmente, pueden verse en las llamadas huelgas salvajes, donde los trabajadores se ven obligados a actuar al margen de las organizaciones sindicales tradicionales y elijen un comité o asamblea de huelga.
Pero por sobrevalorar la forma a veces se deja de lado el contenido, que es lo que pasa con el fetichismo por las luchas autoorganizadas y la organización asamblearia. Se suele pensar que la democracia directa se reduce a la aplicación de determinadas reglas (organización asamblearia, delegados con mandato revocable, todas las decisiones pasan por la asamblea, etc.). De esta manera la democracia directa se toma como un complemento necesario o deseable de la lucha de l@s oprimid@s. Esta posición es compartida tanto por las corrientes autoritarias (que la mayoría de las veces ven a la democracia directa como un formalismo que, si obstaculiza el éxito en la lucha por la dirección “revolucionaria” del conflicto, se transforma en un elemento contrarrevolucionario); como por las corrientes antiautoritarias que identifican a la democracia directa con sus reglas y ven en la proliferación de esta manera de organizarse un avance de l@s explotad@s, independientemente del contenido de sus luchas. Ambas corrientes basan sus posiciones a favor o en contra en la sobrevaloración de la forma en detrimento del contenido.
Democracia directa y autonomía
Yo creo que la condición y el resultado de la democracia directa es la participación de cada individuo al máximo de sus capacidades.
Ya que aunque se cumplan todas las “reglas” (el funcionamiento en asamblea, delegados con mandato revocable), puede no existir democracia directa. Una asamblea en la cual la mayoría sigue a l@s que se expresen mejor no es democracia directa. Bajo la máscara de la democracia directa, se está dando una “dictadura de l@s más capaces”(1).
El auto desarrollo integral de las personas en vistas de su autonomía individual y colectiva es una condición imprescindible para la realización del comunismo. En la revolución no hay atajos posibles, contrariamente a lo que algun@s puedan pensar. Las jerarquías se mantienen porque la mayoría se deja mandar. El establecimiento de reglas en las que formalmente se asegure la igualdad de l@s participantes no es garantía de que las jerarquías no se reproduzcan. La única garantía para combatir la división entre dirigentes y dirigid@s es que cada individuo actúe y piense por sí mismo. El único camino hacia la autonomía es la autonomía misma.
Las ideologías: obstáculo a la democracia directa
Para mí la lucha por la democracia directa no es solamente la negación de toda autoridad organizativa, sino la lucha contra toda ideología, contra todo pensamiento separado de la realidad con pretensiones de verdad apriorística. La ideología es un obstáculo para la democracia directa incluso en ambientes donde no existen jerarquías, ya que la ideología concibe a la acción como la ejecución del pensamiento y de esta manera los separa, perpetúa la división del trabajo manual e intelectual, los especialismos y los roles: esto es, la negación del individuo integral. Sólo los seres humanos plenos pueden ser individuos autónomos, la democracia directa es la comunidad de los seres humanos plenos.
Una asamblea donde todos los individuos determinen su praxis mediante una ideología no es democracia directa, porque eso es como hacer lo que el jefe quiere pero sin que el jefe te lo diga (o sin que el jefe exista). Aceptar las ideologías (incluso las denominadas “revolucionarias”) es aceptar su autoridad sobre nuestra praxis, y la democracia directa sólo es posible cuando los individuos actúan según sus deseos y necesidades reales, no los deseos y las necesidades alienados que la ideología les imprime.
Conclusión
Quien piense que la democracia directa no es la cuestión principal del comunismo, o que es secundaria ante otros objetivos como la socialización de los medios de producción, no ha entendido nada. Sin democracia directa no hay socialización de los medios de producción, solamente otro tipo de estatización. Pues la democracia directa es la expresión de la asociación libre de los productores libres, y esta es la única manera en que la producción sea común.
Quien considera a la democracia directa como un “lujo”, tiene como objetivo al capitalismo de Estado. Quien piense que para que “las masas” aprendan a vivir en democracia directa es necesario un “periodo de transición” bajo la guía de l@s revolucionari@s, solamente prepara el camino para una nueva dictadura sobre el proletariado. La sociedad de iguales hay que empezar a construirla ahora mismo, el tan mentado “periodo de transición” es el que estamos viviendo.
Quien piense que democracia directa e ideología no son excluyentes, no tiene en cuenta que la autonomía real de los individuos requiere la abolición de la separación entre pensamiento y acción, separación de la cual las ideologías son a la vez productos y reproductoras. Quien identifica subjetividad con ideología se equivoca, quien piense que no es posible vivir sin ideologías, no cree verdaderamente en la libertad de las personas.
No se puede pelear contra la alienación con medios alienados. Nuestros medios deben corresponder al fin. La democracia directa no es un sistema organizativo a aplicar, es la experiencia vital del comunismo, la autogestión de nuestras vidas. Es cuando cada individuo es protagonista sin ser jefe. Es la comunidad de am@s sin esclav@s, porque cada un@ sólo es am@ de sí mism@. Es el fin y es el medio a la vez.
Ricardo Fuego
03.05.2006
Notas
(1) A veces este resultado es inevitable. ¿Habría que, entonces, interrumpir toda lucha hasta que tod@s l@s que participen en ella alcancen el mismo nivel de auto desarrollo? La respuesta es no. Pero los imperativos actuales de la guerra social no pueden tomarse como una virtud, ni transformarse en principio organizativo permanente.
Escrito por el Círculo Internacional de Comunistas Antibolcheviques
cica_web@yahoo.com
http://www.geocities.com/cica_web
LA VISIÓN IDIEALISTA DE LA DEMOCRACIA DIRECTA
LA VISIÓN IDIEALISTA DE LA DEMOCRACIA DIRECTA ó Critica a “la democracia directa” de Ricardo Fuego.
Democracia representativa vs Democracia Directa.
I.- La forma
La definición formal de democracia directa, escuetamente esbozada en el primer párrafo del texto de Ricardo Fuego es correcta. Sin embargo su diferenciación con la democracia representativa no es precisa. Sobre la democracia representativa Ricardo dice:
“la democracia representativa, donde se elijen representantes por mayoría y después estos cobran autonomía sobre sus electores (que deben esperar hasta la próxima elección de representantes para revocarlo)”
Es por todos conocido que la característica fundamental de la democracia representativa, es precisamente, la autonomía que los representantes obtienen con respecto de sus electores, como de forma correcta explica Ricardo. Sin embargo, Ricardo agrega que en la democracia representativa es necesario esperar a las próximas elecciones para revocarlo. Esta ultima afirmación, además de imprecisa, resulta peligrosa, pues muchos despistados podrían equiparar la diferencia entre democracia representativa y directa, en la capacidad de revocación que esta tiene y No en la autonomía que adquiere el “representante” elegido sobre su elector (mandato representativo) vs el mandato imperativo de la democracia directa.
Decía pues, que la afirmación hecha por Ricardo es imprecisa y esto puede verse fácilmente, por ejemplo, en el famoso referéndum de Hugo Chávez en Venezuela. Abstrayéndonos de todo y dedicándonos aquí solo a la capacidad de revocabilidad dentro de la democracia representativa, recordemos lo que paso en la Venezuela del 2004.
La oposición consiguió 3,40 millones de firmas en favor del referéndum revocatorio o ratificatorio. El 3 de junio del 2004, el presidente del Consejo Nacional Electoral ratifico 2,54 millones de firmas de las 3,40 millones de firmas presentadas por la oposición, lo cual obligaba al referéndum que se realizaría el 15 de agosto del mismo año (que buscaba destituir de una “forma democrática” al presidente Chávez) y del que ya todos conocemos el resultado.
Lo importante de este episodio es que la oposición de Chávez, se baso en la Constitución de 1999 (constitución en vigor en Venezuela y que fue impulsada por el mismo Chávez.)
Veamos lo que la Constitución Venezolana dice:
Artículo 70.
Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente (…)
Artículo 72.
Todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y la ley.
Es obvio que hay ciertas especificaciones para la revocación del mandato, pero lo que se intenta probar ahora es que la democracia representativa no se ostenta en el pilar de la irrevocabilidad sino en la exclusión de toda subordinación del representante sobre su representado ó usando las palabras de Ricardo, en la total autonomía del representante.
En México, el candidato a la presidencia de la republica, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido, si llega a la presidencia, un referéndum a los 3 años de su mandato (como lo hizo cuando fue jefe de gobierno del DF), precisamente para “no tener que esperar hasta las próximas elecciones si el mandatario no sale bueno”. Si bien es cierto que hay que esperar tres años para el referéndum, son los primeros pasos para la revocación del mandato dentro de la democracia representativa mexicana. Revocación, que por cierto, muchos candidatos a diputados y senadores de diferentes partidos utilizan como bandera política.
Así en muchos países del mundo la revocación de mandato es una realidad, (cuando menos de derecho) en la democracia representativa, otros más apuntan hacia esta. Pero lo importante aquí, seria ver la viabilidad de la revocación, es decir, si el derecho es llevado al hecho o se queda empolvado como muchas otras “leyes” más; pero esto es otro tema.
En resumen, la especificación que Ricardo hace en su paréntesis, esta de mas y resulta peligrosa, pues muchos despistados se pueden ir con la finta y perder de vista la verdadera diferencia entre democracia directa y representativa, que es, justamente, el mandato imperativo vs el mandato representativo y NO la capacidad revocatoria, ni siquiera como corolario.
II.- ¿Fetichismo o necesidad?
“Pero por sobrevalorar la forma a veces se deja de lado el contenido, que es lo que pasa con el fetichismo por las luchas autoorganizadas y la organización asamblearia. Se suele pensar que la democracia directa se reduce a la aplicación de determinadas reglas (organización asamblearia, delegados con mandato revocable, todas las decisiones pasan por la asamblea, etc.). De esta manera la democracia directa se toma como un complemento necesario o deseable de la lucha de l@s oprimid@s. Esta posición es compartida tanto por las corrientes autoritarias (que la mayoría de las veces ven a la democracia directa como un formalismo que, si obstaculiza el éxito en la lucha por la dirección “revolucionaria” del conflicto, se transforma en un elemento contrarrevolucionario); como por las corrientes antiautoritarias que identifican a la democracia directa con sus reglas y ven en la proliferación de esta manera de organizarse un avance de l@s explotad@s, independientemente del contenido de sus luchas. Ambas corrientes basan sus posiciones a favor o en contra en la sobrevaloración de la forma en detrimento del contenido.”
La democracia directa es asamblearia, sin embargo esto no aplica a la inversa, es decir, no toda las asambleas utilizan a la democracia directa como medio de toma de decisión. De igual forma la democracia directa lleva implícito la revocación de mandato en todo momento, sin embargo, no toda revocación de mandato implica democracia directa.
Cunado una organización, grupo, comité, etc. decide romper con la influencia político/burguesa expresada en la democracia representativa, se ve en la necesidad de crear nuevas formas de organización que rompan los vestigios de la vieja forma democrática, para superarla y crear una nueva forma de toma de decisiones.
De forma espontánea, y gracias a su quehacer diario, los trabajadores tienden a la organización asmablearia y horizontal. Su experiencia les marca el camino. Así lo hicieron los soviets, así lo hicieron los comités obreros y de fabrica, etc.
La democracia directa es pues, producto de la asamblea horizontal y no a la inversa, siendo esto una verdad irrefutable, la necesidad de la asamblea horizontal como condición previa para el desarrollo de la democracia directa no es un fetichismo, sino una necesidad.
Los anarquistas hablamos de la autoorganización del proletariado, precisamente por que tomamos sus formas organizativas nacidas en coyuntura del momento, sin ningún tipo de influencia externa. Así, se reproducían las mismas formas de organización espontánea en los soviets rusos, que en los consejos obreros de toda Europa o los comités de fábrica en América latina. De norte a sur, de este a oeste, las formas de autootganizacion del proletariado eran las mismas, pues las condiciones de su quehacer diario eran las mismas en todos lados.
De esta forma, cuando se lleva a la teoría la forma de autoorganización del proletariado, se habla de la necesidad de asambleas horizontales, con delegados rotativos y con mandato imperativo, de la necesidad del federalismo y la autonomía, entre otras tantas cosas y que en resumen es lo que denominamos la organización de abajo arriba, de la que tanto se burlo Marx.
Ricardo Fuego se engaña o nos quiere engañar, cuando dice que la democracia directa (o cuando menos su visión de esta) es compartida por los “autoritarios” y los “antiautoritarios”. Aquí hay que dejar en claro que por “autoritarios” se entiende a los marxistas de toda estirpe (ojo: no se si así lo vea Ricardo, pues el nunca lo especifico) y por “antiautoritarios” a los anarquistas de toda estirpe y a los consejistas.
Recordemos que desde la primera internacional existía la división entre autoritarios (representados por Marx y cia.) y los antiautoritarios (representados por Bakunin y cia.)
Partiendo de esto, los marxistas (desde Marx) nunca han visto con agrado la democracia directa, la consideran una tontería y más aun, la consideran un peligro para la revolución o mejor dicho para su revolución.
Hay algunos cuantos oportunistas, que ante la bancarrota del marxismo (tras su trágica puesta en acción en la URSS), ahora dicen querer la democracia directa, pero apenas la definen y nos damos cuenta que puede ser todo, menos democracia directa. Algunos pocos marxistas habrán adoptado verdaderamente la democracia directa, pero se contrapone con su corporativización y por más que dicen querer la democracia directa, siempre la ahogan en su partido.
Las organizaciones marxistas mas ortodoxas, argumentan que no se puede dejar a las masas la toma de decisiones, pues ¿Cómo dejarías en manos de un homofobo, un nacionalista, un machista, etc. algún tipo de decisión socio/político/económica? Esa es, según ellos, tarea única de la vanguardia del marxismo.
Los anarquistas siempre veremos un avance en el proletariado, cuando este supere y desdeñe toda influencia burguesa y autoritaria que le intente desviar de su forma de organización.
El pensamiento idealista, mecánico e intrínseco de Ricardo Fuego.
I.- Idealismo.
“Ya que aunque se cumplan todas las “reglas” (el funcionamiento en asamblea, delegados con mandato revocable), puede no existir democracia directa. Una asamblea en la cual la mayoría sigue a l@s que se expresen mejor no es democracia directa. Bajo la máscara de la democracia directa, se está dando una “dictadura de l@s más capaces”(1).”
En este párrafo, Ricardo Fuego expone su concepción totalmente idealista de la democracia directa. Se abstrae por completo de las capacidades y cualidades diferentes con las que cada individuo nace, así como de la existencia innegable de individuos extremadamente capaces, llamados genios, y de individuos con capacidades por debajo del promedio, llamados estúpidos.
Lo que ocurre aquí, además de la evidente concepción idealista, es que Ricardo No comprende la diferencia entre poder político, es decir, entre el poder oficial y el poder disuaditorio o el poder no oficial. Le ocurre lo que le ocurrió a muchos anarquistas que vociferaban que estaban contra toda autoridad y contra todo poder, sin entender nunca lo que la una o el otro significaban.
El anarquismo clásico nunca se postulo contra “toda autoridad” sino que se postulo contra la autoridad oficial.
“¿Se desprende de esto que rechazo toda autoridad? Lejos de mí ese pensamiento. Cuando se trata de zapatos, prefiero la autoridad del zapatero; si se trata de una casa, de un canal o de un ferrocarril, consulto la del arquitecto o del ingeniero. Para esta o la otra, ciencia especial me dirijo a tal o cual sabio. Pero no dejo que se impongan a mí ni el zapatero, ni el arquitecto ni el sabio. Les escucho libremente y con todo el respeto que merecen su inteligencia, su carácter, su saber, pero me reservo mi derecho incontestable de crítica y de control. No me contento con consultar una sola autoridad especialista, consulto varias; comparo sus opiniones, y elijo la que me parece más justa. Pero no reconozco autoridad infalible, ni aun en cuestiones especiales; por consiguiente, no obstante el respeto que pueda tener hacia la honestidad y la sinceridad de tal o cual individuo, no tengo fe absoluta en nadie. Una fe semejante sería fatal a mi razón, la libertad y al éxito mismo de mis empresas; me transformaría inmediatamente en un esclavo estúpido y en un instrumento de la voluntad y de los intereses ajenos. Si me inclino ante la autoridad de los especialistas si me declaro dispuesto a seguir, en una cierta medida durante todo el tiempo que me parezca necesario sus indicaciones y aun su dirección, es porque esa autoridad no me es impuesta por nadie, ni por los hombres ni por Dios. De otro modo la rechazaría con honor y enviaría al diablo sus consejos, su dirección y su ciencia, seguro de que me harían pagar con la pérdida de mi libertad y de mi dignidad los fragmentos de verdad humana, envueltos en muchas mentiras, que podrían darme.
Me inclino ante la autoridad de los hombres especiales porque me es impuesta por la propia razón. Tengo conciencia de no poder abarcar en todos sus detalles y en sus desenvolvimientos positivos más que una pequeña parte de la ciencia humana. La más grande inteligencia no podría abarcar el todo. De donde resulta para la ciencia tanto como para la industria, la necesidad de la división y de la asociación del trabajo. Yo recibo y doy, tal es la vida humana. Cada uno es autoridad dirigente y cada uno es dirigido a su vez. Por tanto no hay autoridad fija y constante, sino un cambio continuo de autoridad y de subordinación mutuas, pasajeras y sobre todo voluntarias.
Esa misma razón me impide, pues, reconocer una autoridad fija, constante y universal, porque no hay hombre universal, hombre que sea capaz de abarcar con esa riqueza de detalles (sin la cual la aplicación de la ciencia a la vida no es posible), todas las ciencias, todas las ramas de la vida social.” Miguel Bakunin, Dios y el estado.
Es imposible lograr la estandarización del discurso incluso en una sociedad comunista donde “el auto desarrollo” del individuo se haya completado satisfactoriamente, pues cada individuo posee cualidades diferentes. A su vez, resulta imposible determinar las verdaderas causas que orillan a la mayoría a optar por tal o cual posición y esta determinación no puede ser condición para “validar” o no la democracia directa.
II.- Pensamiento mecánico e intrínseco.
“El auto desarrollo integral de las personas en vistas de su autonomía individual y colectiva es una condición imprescindible para la realización del comunismo. En la revolución no hay atajos posibles, contrariamente a lo que algun@s puedan pensar. Las jerarquías se mantienen porque la mayoría se deja mandar. El establecimiento de reglas en las que formalmente se asegure la igualdad de l@s participantes no es garantía de que las jerarquías no se reproduzcan. La única garantía para combatir la división entre dirigentes y dirigid@s es que cada individuo actúe y piense por sí mismo. El único camino hacia la autonomía es la autonomía misma.”
La dialéctica cada día avanza más en todas las ramas de la ciencia, pero parece ser que Ricardo la sepulto varios metros bajo tierra.
Hablar del auto desarrollo es ya una concepción intrínseca de la vida. El auto desarrollo intrínsicamente real produce la autonomía intrínsicamente real. Yo se que resulta difícil desprendernos de la visión mecanicista e independentista de las cosas, el mismo Einstein se oponía a los resultados que arrojaban sus investigaciones con su celebre frase “Dios no juega a los dados” y ejemplos como el conocidísimo de la gata Schrôdinger a veces nos complican mas las cosas, pero hay que hacer el esfuerzo.
Pero Ricardo si que demuestra estar algunos años atrás cuando dice que la autonomía de cada individuo es una condición indispensable.
Pero que mas podemos esperar de una persona que considera la relación dirigente/dirigido no como producto de condiciones socio/económicas y políticas sino como producto de la voluntad, como claramente expresa cuando dice “Las jerarquías se mantienen porque la mayoría se deja mandar.” Para Ricardo las condiciones objetivas de la vida poco importan, la voluntad es lo indispensable.
Cuando los anarquistas revolucionarios hablamos de autonomía, no hablamos en abstracto como suele hacer el consejismo, ni tampoco de forma idealista como hace Ricardo, sino que especificamos claramente a lo que nos referimos, hablamos de autonomía social, política y económica.
Ricardo junta su idealismo con el pensamiento mecanicista del pasado. Cree que lo que el piensa es producto integro suyo y es por eso mismo que reniega de las ideologías. Mas no se da cuenta que lo que piensa es producto del medio.
La autonomía en abstracto es imposible, todas las cosas y acontecimientos, materiales o mentales, carecen de una existencia objetiva independiente. Todo esta compuesto por acontecimientos interrelacionados que mantienen relaciones dinámicas en constante cambio.
Esto solo demuestra el pensamiento estático/intrínseco de Ricardo Fuego, que concluye por medio de sofismos. Esta posición extrema nos lleva a la nada, como toda posición idealista.
El pensamiento de Ricardo Fuego busca dotar de independencia a todas las cosas, de esta forma al mas puro estilo del hegelianismo Ricardo dota de independencia a los pensamientos, así el piensa y luego existe, para el los pensamientos son producto de la nada y no de las condiciones materiales.
“los hechos están antes que las ideas; el ideal, como dijo Proudhon, no más que una flor de la cual son raíces las condiciones materiales de existencia. Toda la historia intelectual y moral, política y social de la humanidad es un reflejo de su historia económica. (…)
Los idealistas de todas las escuelas, aristócratas y burgueses, teólogos y metafísicos, políticos y moralistas, religiosos, filósofos o poetas ,sin olvidar los economistas liberales, adoradores desenfrenados de lo ideal, como se sabe-, se ofenden mucho cuando se les dice que el hombre, con toda su inteligencia magnifica, sus ideas sublimes y sus aspiraciones infinitas, no es, como todo lo que existe en el mundo, más que materia, más que un producto de esa vil materia. (…)
(los idealistas) En lugar de seguir la vía natural de abajo arriba, e lo inferior a lo superior y de lo relativamente simple a lo complicado; en lugar de acompañar prudente, racionalmente, el movimiento progresivo y real del mundo llamado inorgánico al mundo orgánico, vegetal, después animal, y después específicamente humano; de la materia química o del ser químico a la materia viva o al ser vivo, y del ser vivo al ser pensante, los idealistas, obsesionados, cegados e impulsados por el fantasma divino que han heredado de la teología, toman el camino absolutamente contrario. Proceden de arriba a abajo, de lo superior a lo inferior, de lo complicado a lo simple. Comienzan por Dios, sea como persona, sea como sustancia o idea divina, y el primer paso que dan es una terrible voltereta de las alturas sublimes del eterno ideal al fango del mundo material; de la perfección absoluta a la imperfección absoluta; del pensamiento al Ser, o más bien del Ser supremo a la Nada.” Miguel Bakunin, Dios y el Estado.
Desprender las ideas de las condiciones materiales es precisamente lo que hace Ricardo cuando dice que “sobrevaloran la forma y dejan de lado el contenido”. Para el no importa la forma organizativa, sino la voluntad de desprenderse de la dominación jerárquica. Por ende como la idea adquiere total independencia, la forma organizativa se vuelve un cero a la izquierda, pues en el contenido puede quedar bajo la “dictadura de los más capaces”.
“Quien pretenda que la actividad organizada de esta manera viola la Libertad de las masas o constituye un intento de crear un nuevo poder autoritario es, en nuestra opinión, un sofista o un tonto. La posición extrema en este sentido corresponde a quienes ignoran la ley natural y social de la Solidaridad Humana, hasta el extremo de imaginar que la absoluta independencia mutua de los individuos y de las masas es posible o deseable. Desear esto es desear la aniquilación real de la sociedad, por que toda vida social es simplemente esa incesante dependencia mutua de los individuos y las masas. Todos los individuos, incluso los más fuertes y los más inteligentes, son en todo momento productores y productos, a la vez, de la voluntad y la acción de las masas.
La Libertad de cada individuo es el efecto siempre renovado de la multitud de influencias materiales, intelectuales y morales ejercidas por los individuos que los rodean, por la sociedad en donde a nacido y en la que se desarrolla y muere. Pretender escapar a esta influencia en nombre de una Libertad transcendental, divina, absolutamente egoísta y autosuficiente es condenarse uno mismo a la inexistencia; y querer renunciar al ejercicio de esta libertad sobre otros es renunciar a toda acción social, a la expresión misma de los propios pensamientos y sentimientos. Significa terminar en la inexistencia. Esta independencia, tan exaltada por los idealistas y metafísicos y la libertad individual concebida en este sentido, son nada, un NO ser.
En la naturaleza (como en la sociedad humana, que es de algún modo diferente de la naturaleza) cada ser vive solo por el principio superior de la mas positiva intervención en la existencia de los otros seres. La medida de esta intervención, solo varía de acuerdo con la naturaleza del individuo. La destrucción de esta influencia mutua significaría la muerte. Cuando pedimos Libertad para las masas no pretendemos excluir las influencias naturales ejercidas sobre ellas por individuos o grupos de individuos. Lo que queremos es abolir las influencias artificiales, privilegiadas, legales y oficiales. Miguel Bakunin, Afirmación de la Alianza.
Las conclusiones.
1) La primera conclusión de Ricardo es correcta. Ricardo a entendido la necesidad de una Revolución social, es decir, de una revolución política y económica a la vez, que transforme radicalmente la estructura y la superestructura.
2) Su segunda conclusión es una enfatizacion de la primera.
3) Su tercer conclusión explaya de manera sintetizada su idealismo de la “autonomía absoluta” del individuo, “la libertad transcendental” así como su fetichismo por el prefijo “auto”.
4) Su cuarta conclusión explaya de manera sintetizada su pensamiento estático/mecánico/intrínseco, así como la reafirmación de que la subjetividad manda sobre la objetividad. Por ende denota su total desconocimiento de la dialéctica.
Gabriel Medina.
Junio, 2006.