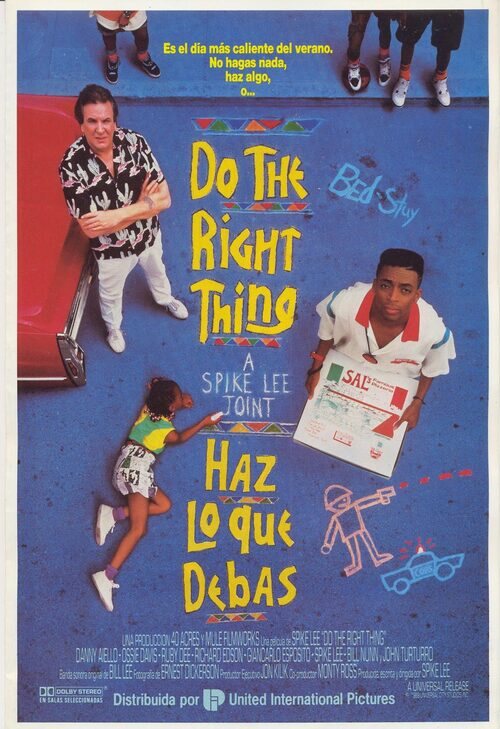Cuando
Marta Rodríguez (Bogotá, 1933) estudiaba Antropología en París, a principios de los sesenta, se encontraba entre un grupo de estudiantes procedentes de todos los rincones de eso que se llamaba el Tercer Mundo que escucharon decir a su profesor, un tal Jean Rouch –el gran pionero del cine etnográfico–, que cuando volvieran a sus países tendrían que inventarlo todo, porque allí no había nada... Muchos habían accedido a la universidad como culminación de un proceso colectivo de lucha, eran el orgullo de sus familias y de su clase, pero el contacto con la institución, en lugar de desclasarlos, los devolvió a sus orígenes: comprometieron su vida y su futuro en la lucha obrera, campesina, indigenista. En 1964, de vuelta en Bogotá, Marta Rodríguez daba clases en los asentamientos chabolistas junto a un tal Camilo Torres...
Marta Rodríguez y Jorge Silva, su pareja de entonces y de siempre, fueron entonces a los chircales, los desangelados terrenos, latifundios urbanos junto al río Tunjuelo, donde familias completas, en condiciones de semiesclavitud, fabrican ladrillos de manera artesanal. Durante los seis años que pasan en los chircales, los cineastas hacen etnografía de la forma más canónica. Repasan metódicamente la tecnología como expresión de las formas sociales, las estructuras familiares, las estructuras de propiedad, la relación con la religión. Pero, como también hacen cine y no tienen más remedio que inventar. En
Chircales (1966-1971) aún se notan las costuras entre los datos aportados para la contextualización de la situación y el flujo de imágenes y palabras que encarnan la experiencia material y espiritual de los protagonistas. El éxito internacional de
Chircales tiene como consecuencia que Rodríguez y Silva descubran que forman parte de un amplísimo y potente movimiento que piensa el cine como instrumento de transformación y que se llamó Nuevo Cine Latinoamericano. Su película, concebida desde lo local, se hace eco de otras obras de todo el continente, tanto del documental de Jorge Sanjinés, Fernando Solanas o Santiago Álvarez, como de la ficción surreal de Glauber Rocha.

El homenaje a Marta Rodríguez que presenta, a partir de este lunes, la Mostra Internacional de Films de Dones incluye dos películas magistrales, que muestran el compromiso vital con la causa indigenista, en especial de la región del Cauca, y la construcción fílmica de una subjetividad y una memoria indígena colectiva y rebelde. Las dos películas,
Campesinos (1973-1975) y
Nuestra voz de tierra: memoria y futuro (1974-1982), son reflejo de las dos prioridades del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): la recuperación de una memoria colectiva de las luchas y opresiones indígenas y la ocupación de los latifundios como método de supervivencia y lucha.
Su singularidad se podría definir como usar la metodología del cine etnográfico, pero no para facilitar la comprensión de las culturas ajenas por parte de los miembros de la cultura oficial, sino para ponerla al servicio de la propia comunidad en la que viven. Así
Campesinos, que en una visión distraída podría parecer un panfleto militante, con sus citas de Marx y sus imágenes de oligarcas complaciéndose en sus privilegios, es en realidad un complejísimo artefacto de memoria, compuesto de imágenes cotidianas, imágenes ajenas, relatos orales, retazos de música propia y ajena, textos recopilados y símbolos, montado según las técnicas mnemotécnicas propias de las culturas orales,...
Esta valiosa retrospectiva se centra en la primera etapa de la obra de Marta Rodríguez, la que compartió con Jorge Silva, y abre el apetito de ver más, de seguir ese hilo conductor de su obra que es la lucha indígena contra las sucesivas encarnaciones de su explotación: el colonialismo, la oligarquía y el latifundismo, el narcotráfico, la globalización y la violencia medioambiental. Sí podremos ver
Amor, mujeres y flores (1984-1989), donde el enemigo ya es esa combinación de globalización comercial y productos químicos homicidas, que convierten algo tan aparentemente bucólico como un ramo de flores en un arma letal para quienes los cultivan en condiciones inhumanas. Pero, hoy que la pandemia ha golpeado de manera inesperada a tantas personas y que ha ahondado y agravado hasta extremos aún desconocidos una crisis social acuciante, probablemente la película del ciclo que nos apele más profundamente sea
Nacer de nuevo (1986-1987), retrato de una mujer superviviente de la explosión en 1987 del volcán Nevado del Ruiz y que está también teñida del proceso de duelo personal de la cineasta tras la muerte prematura de su pareja.
En
Nacer de nuevo, su protagonista, María Eugenia Vargas, se afana en convertir en un hogar la carpa de la Cruz Roja en la que lleva un año viviendo, con sus cortinas trenzadas y su chifonier; agradece los envíos de la cooperación internacional como regalos que se le hacen personalmente (la gallina que le mandó Fidel, el vestido que le trajeron de Holanda) y afirma que no está dispuesta a perder el valor, ese valor que es tenacidad y que es la característica que mejor define a todos los personajes del cine de Marta Rodríguez. Porque “hace falta valor”, dice María Eugenia, con tono suave y nada declamatorio, “hace falta valor, valor hasta pa’ morir”.