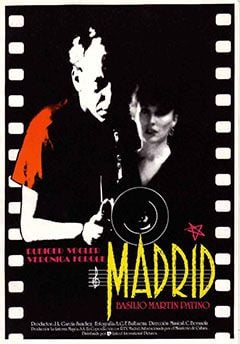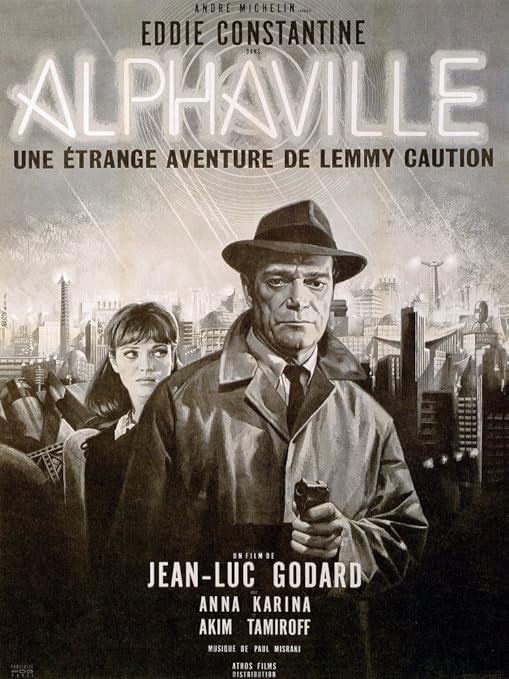Aquí está Taïa, en la barra de una bodeguita de Sevilla, entre botas de vino y montaditos de melva y pringá, con su voz abriéndose camino en medio del ruido, sin miedo a desnudar su propio personaje.
En Marruecos hay un debate público sobre la ley 489 que criminaliza la homosexualidad con penas de seis meses a tres años. ¿Está más avanzado que otros países islámicos respecto a las libertades sexuales?
No puedo hablar de otros países musulmanes, no los conozco desde dentro y no voy a juzgar algo que desconozco. Pero estoy seguro de que en cualquier país, así sea en Pakistán o Yemen, la gente intentará tener un poquito de libertad, aunque sea a escondidas. Marruecos está cambiando, pero lo que no cambia son las leyes. Si les preguntas a los dirigentes del país por qué no legalizan la homosexualidad, siempre te dirán que las tradiciones, las leyes, el islam, etcétera. Pero muy por dentro creo que hay cierta libertad.
Todo el mundo recuerda su intervención en la televisión pública marroquí. ¿Fue un momento clave?
El hecho de que estuve en la TV pública puede significar dos cosas: uno, que dentro de la cadena tengo algunos seguidores, una especie de sociedad secreta gay dentro de la TV marroquí que me apoya, que está bien saber para el futuro [ríe] y dos… para mí era como un milagro,. Y allí estuve, en verano de 2005, en dos programas diferentes, que se retransmitieron muchas veces, una y otra vez. Me vio todo Marruecos. Creo que yo tengo algo con que se pueden sentir conectados, alguien de una familia pobre, pero que sabe escribir, habla francés… sin ser arrogante. Surgió así, no pude planificarlo.
¿Y qué pasó después?
Cuando seguí hablando de homosexualidad, algunos me dieron la espalda, pero a otros les gustó más. ¿Quiere decir eso que todos los marroquíes son de mente abierta? No creo. Pero algo ocurrió.
En Marruecos tenía usted libertad de hacer su vida, pero no había libertad para hablar. ¿Rompió el tabú al salir en la tele?
En el programa no hablé de homosexualidad. Pero todo el mundo se dio cuenta. Y en el libro [Le rouge du tarboush, publicado un año antes] sí que había homosexualidad. El libro se convirtió de inmediato en un icono. Luego, en la revista marroquí Tel Quel eché un poco más de aceite al fuego, un fuego flojo. De alguna forma — no sé cómo decirlo — me sentí incorrecto. Como que tenía dar algo de justicia a gente como yo, o incluso al niño chico que yo había sido. O quizás simplemente fuera el momento correcto de hacerlo.
¿Cómo era su vida antes de aquella presencia en prensa? ¿Era un héroe oculto?
Por supuesto oculto, como todos los gays en Marruecos, porque tienen la ley en contra. Pero más tarde me enteré de que sí había una comunidad gay en Marruecos. Lo que pasa es que nunca la encontré cuando vivía en el país. Yo estaba solo. No odiaba a mi familia ni mi país, solo que la situación en la que estaba metido daba como resultado que era todo contra gente como mí. Y cuando ves que todos los constructos sociopolíticos están en contra de ti, tienes una reacción instintiva de odiarlos tú también a ellos. Porque no hay manera de ver a nadie en la calle o en el barrio que te diga que la homosexualidad sea algo bueno. Y si tú lo intentas, te pegan o te dan la espalda.
¿Cómo se sobrevive a este rechazo mutuo?
Para no sufrir demasiado tienes que castigarlos de alguna manera, y para mí era el silencio. Me centraba en mis estudios, soñaba con ser cineasta… y los odiaba, porque ellos me odiaban a mí. Pero sin odiar Marruecos, sin odiarlos por lo que fueran, sino odiándolos porque de repente hablaban con el lenguaje del poder que margina y de alguna manera mata a gente como yo. Yo era un gay solitario. Más tarde, cuando me encontré con muchos gays, parecía que ellos tenían un paraíso gay en Marruecos, escondido, eso sí, pero lo vivían. Yo nunca lo tuve. Lo que yo tenía eran dificultades, tratar con violaciones y agresiones. Pero eso nos pasó a todos.
Hace 500 años, en Europa mataban a los gays y en Iraq les publicaban libros y poemarios…
…Abu Nuwas…
…y ahora, en Europa tenemos a escritores y políticos gays y en Iraq tenemos al Daesh que mata a gays. ¿Qué ha ocurrido?
Es importante que la sociedad humana cambie la manera en la que se ve y se trata a los gays, como ya ha hecho Europa. Pero también es extremamente importante que Occidente no utilice el tratamiento del colectivo LGBT en Europa como una manera de mirar desde arriba las cosas que ocurren en países islámicos o en África. Porque estos países, incluso Marruecos, viven todavía una época poscolonial. No han resuelto aún los problemas que trajo Occidente mediante el colonialismo. Y Occidente no quiere oír hablar del colonialismo. En Francia hasta oyes decir que el colonialismo era algo bueno, que hubo un proceso de civilización… Y eso, desde luego, no es verdad.
¿Afectó el colonialismo la actitud hacia los gays?
¡Incluso las leyes contra la homosexualidad en Marruecos, en Iraq o en Egipto las pusieron Francia e Inglaterra! Era el puritanismo de la época: tenían esas leyes y las llevaron allí, cambiaron las leyes locales. Yo apoyo los derechos de los homosexuales: si yo tengo libertad, debo ayudar a los demás a tener libertades, pero no diciendo “Oh, esos putos árabes, hijoputas, todos salvajes… “. A veces, la manera en que los europeos hablan de los pueblos del Sur es todavía la misma voz del sistema colonialista, solo modificada.
La postura respecto a la homosexualidad puede cambiar, pero ¿está cambiando a mejor?
Muchas cosas pueden cambiar, y lo vemos hoy en Europa y en América. En los años treinta, Alemania, especialmente Berlín, era el lugar más libre, los intelectuales decían tantas cosas… y luego: oscuridad. Hay que tener cuidado. Nunca debemos pensar que porque hemos alcanzado cierta libertad estamos inmunizados para siempre. Y por eso no quiero que a mí, un gay árabe y musulmán, se le utilice como ejemplo para mostrar a mi pueblo en Marruecos, en África, que son gente inferior. Yo tengo que ayudarles, no mirarlos desde arriba. No significa nada ser un héroe porque tenga libertades y sea escritor. Porque si eres el único que es libre ¿de qué sirve?
¿Cree que el mayor enemigo de la libertad sexual es la hipocresía?
[Reflexiona] La hipocresía existe en todas partes. No, no es la hipocresía: es la ley. Es el poder. El poder quiere a la gente sumisa. Sin libertad de tener sexo. Ni siquiera es por el sexo. Solo por la idea de que tengan miedo de tener sexo y se digan: no puedo tener sexo, pues vale. En realidad sí que tienen sexo, eso no lo evita nadie, todos somos humanos…
…y lo saben.
¡Claro que lo saben! Pero quieren que se comporten con miedo. El poder quiere que vivas con miedo. Porque sabe que, como dice la película de Fassbinder, el miedo se come el alma. No tiene que ver con la hipocresía ni siquiera con la esquizofrenía.
Pero ese poder que obliga a ocultar el sexo lo ejerce toda la sociedad.
Le voy a contar una cosa: mi madre y mis hermanas no tenían miedo… dentro de la casa. Sabían qué decir a la sociedad oficialmente. Y no las podemos juzgar por ello. Porque si dices la verdad, la van a usar contra ti. Eran inteligentes: no estaban en un espacio en el que tuvieran protección política para decir toda la verdad. Y eso lo entiendo. Yo no voy a decir: Mi hermana era tan vaga, tan floja que no supiera lo que es la libertad. No: ellas entendían qué era la sociedad, cómo funciona, y qué decir y qué no decir. Claro, cuando o era chico, no entendía todo eso. Hoy día puedo decir que no era culpa de ellas. Ni siquiera la homofobia que mostraban era culpa suya. Se la impusieron. El sistema alimenta la homofobia para mantener funcionando todo tipo de temores.
¿Cuál es el problema con las madres en Marruecos?
No hay un problema con las madres. Solo que no tienen protección. No reciben un buen trato, así que luchan para encontrar una manera de tomar el poder y lo toman dentro de casa. A veces me da la impresión de que en Marruecos no existen hombres heterosexuales… [ríe]. Las madres son como titiriteros, les dicen a los hombres cómo tienen que mostrar su poder. Marruecos es una sociedad muy matriarcal por dentro. Por supuesto, fuera, los hombres tienen el poder, eso ni se discute. La imagen que tengo de madres es la de mi madre.
¿Cómo fue su madre?
Mi madre no era una persona amable. No es que fuera cruel. Pero… cómo decirlo… no tenía otra opción que ser insensible con ciertas cosas para mantener en marcha el barco, la casa. No podía contar con su marido, que sólo estaba obsesionado sexualmente con ella. Mi padre era, de hecho, un hombre amable. Pero no era alguien que iba a hacer que las cosas fuesen mejor, ni iba a ayudar con los hijos para salir de la pobreza. Mi madre tenía nueve hijos. Y no podía dar su afecto a todos por igual. Ella dio todo su amor a mi hermano mayor, que era muy inteligente, muy bueno en el colegio, así que lo promovía. Y el restante diez por ciento de amor lo repartía entre los otros ocho.
¿Usted no se sentía querido, pues?
De chico, yo pensaba que mi madre era una mujer cruel. Pero no era egoísta. Tenía un plan en la mente, un programa. Nos metía en la cabeza, sobre todo a mi hermano mayor, día tras día, año tras año, que hiciéramos algo para construir la casa, tener más dinero, salir adelante. No era para que ella se pudiera comprar ropa o joyas, eso le daba totalmente igual, nunca le interesaban las cosas que les interesan a otras mujeres en Marruecos. Solo quería que nosotros nos salváramos todos de la pobreza y tuviéramos una oportunidad. Pero no lo decía de esta manera.
¿Cómo lo decía?
De una manera bruta, muy dictatorial y muy cabezona. Con mi madre no podías tener una discusión democrática. Quizás pudieras intentarlo y ella podía dar la impresión de estar debatiendo, pero lo que tenía en la cabeza lo tenía en la cabeza. No es un problema. Solo que para mí es una lección de vida. No tienes opción, no deberías ser una persona amable si quieres hacer algo. Eso no quiere decir que tengas que ser malaje o matar a gente. Pero tienes que ser más duro que todos. Y es lo sigo aplicando yo. Menos que ella pero sí.
Otro tabú: una fantasía con el rey… en su libro El día del rey.
La de besar la mano del rey. Es una historia de como Hassan II destruye el amor de dos adolescentes en Marruecos, dos chicos, Omar y Khalid. Al chico rico, Khalid, lo invitan al palacio del rey, pero no se lo cuenta a su amigo pobre, Omar. Y cuando Omar se entera se da cuenta de que incluso en el amor está el poder. E incluso si es un amor sincero, el poder, el rey, la gente rica viene a destruirlo. Porque le dicen al chico rico que trate al otro como los ricos tratan a los pobres en Marruecos.
Imaginamos que esta historia no es tan autobiográfica como otros libros suyos…
Cuando era joven tenía ese sueño, el de besar la mano del rey. No era algo político, solo tenía 12 o 14 años. Quería escribir sobre la colonización de la mente de los sujetos por el rey: por la noche sueñan con besarle la mano para darle más poder. Y mientras lo hacen, él los mata. Le besas la mano y destruyo el amor que tienes. Pero en el libro hay un transgresión. Porque en medio del libro, Omar se lleva a Khalid al bosque. Y en el bosque, el poder del rey desaparece. Empieza otra manera de vivir.
El contraste entre ricos y pobres ¿es algo recurrente en la literatura árabe?
Vamos a ser francos: el mundo de cultura en Marruecos, en París, Londres y Nueva York es muy bourgeois. Hay muy poca gente como yo que se pueda meter dentro de un salto y ocupar su sitio. Muy pocos. Incluso en París tuve que luchar como si fuese una guerra. Hay poco espacio para describir la vida de gente pobre. Porque incluso la idea de literatura y libros es algo bourgeois en la mentalidad de muchos: creen que es algo para gente sin problema de tiempo y dinero que puede releer diez veces a Marcel Proust y Shakespeare. Esa idea de que la Literatura no tiene nada que ver con la realidad es equivocada, porque la Literatura tiene el deber de hablar de la realidad. Si no, es como los que hoy día va a la ópera: ven la Traviata. Pero…
Se muestran.
Sí: solo están contentos de ir a la ópera con otros ricos, con prostitutas… Hay poco espacio en la literatura para pobres. Pero afortunadamente vengo de Marruecos, donde Mohamed Chukri nos dio una gran obra sobre la vida de los pobres: 'El pan desnudo'. Nos abrió una inmensa puerta, también para mí. No tenía en la mente que yo tenía que ser como él. Pero lo que hago viene de lo que hizo él en Marruecos.
Muchos autores europeos escriben sobre Marruecos ubicando allí una historia gay. Es un tema central.
Eso se llama colonialismo sexual. Continúa hasta hoy. A mí me encanta Paul Bowles, no tengo problemas con sus libros. Pero como decimos en francés, vamos a llamar gato al gato. Vamos a afrontar los hechos. Toda esa gente, Paul Bowles y sus amigos, Tennessee Williams, vinieron a Marruecos ¿para que? Por hachís, drogas y chicos baratos. Chicos marroquíes con los que tener sexo. Y luego decían: Oh, qué lugar más fascinante, qué pueblo más auténtico. Querían decir: qué salvajes aún y qué asequibles para nosotros. Tenemos una sociedad barata y podemos comportarnos como si fueras salvajes como ellos. Y lamentablemente hay un culto con estos escritores en Europa; muchos europeos intelectuales van a Tánger como si fuese un peregrinaje a La Meca para ver cómo son esos salvajes, tan sexualmente atractivos… Eso es colonialismo.
¿Incluso Jean Genet?
Incluso Jean Genet. De cierta manera. Para mí, Jean Genet es Dios. Es Alá, incluso. Lo adoro. Si estuviera vivo, le besaría los pies y los zapatos, porque es un escritor tan increíble. Pero incluso él. Mientras intentaba hacer el bien, de cierta manera también él tenía esa fantasía sexual con los árabes. Pero lo amo y lo adoro, es un genio.
Usted creció fuera de este contexto ¿no?
Nunca me topé con turistas cuando era un chico. La primera vez que me encontré con uno, yo tenía 22 años y gracias a mi madre sabía cómo invadirlo, no darle el poder. Y creo que el deber de alguien como yo es hablar de Marruecos y del mundo árabe, señalar ese colonialismo continuo, hablar desde dentro, no meter narrativas occidentales para demostrar que esa gente es digna de figurar en la Literatura. Porque Occidente todavía no quiere reconocer lo que hizo allí. Y de alguien como yo esperan que diga que soy libre porque le he dado la espalda a Marruecos y a mi pueblo. Si eso es la señal de libertad, no la quiero. No es decir que la gente no es libre, sino basura.
Juan Goytisolo ¿era diferente?
Era muy diferente. Era muy ineligente y aprendía. Era uno de los muy pocos intelectuales europeos realmente cultivados en la historia árabe y musulmana, y hasta el fin de su vida defendía la herencia árabe, no para decir que todo está bien; claro que hay problemas en el mundo musulman hoy, pero no debemos ignorar su historia, su literatura, su sensibilidad. Creo que es el único. ¿Hay otro?
¿Es una excepción?
Es una excepción. Tuve la suerte de encontrarlo dos veces. Era un hombre delicioso, silencioso, muy humano. Una vez fuimos a un café en Marrakech y hablamos de nuestro amor a los bigotes, a los hombres con bigote [ríe]. Así que le hablé de mi hermano mayor. Y creo que me entendió. Teníamos la misma… no fantasía, pero… era algo que nos acercó mucho por un momento.
¿Cómo es la vida normal en París de Abdellah Taïa?
Cuando estoy en Marruecos solo necesito seis horas de sueño, en París necesito nueve. Debe de ser que mi cuerpo no está del todo acostumbrado al clima, en todos sus sentidos. Tengo ansiedad, hay que reconocerlo. Porque las elites no quieren afrontar la realidad. Vemos llegar el peligro, la extrema derecha, la gente invisible que se levanta para decir: no nos habéis visto. Pero el poder y las elites no escuchan. Piensan que solo han hecho cosas buenas. No se cuestionan. Incluso en América, tras elegir a Donald Trump, ¿qué hacen los demócratas? No se cuestionan. Solo atacan a Donald Trump. Ahora tengo ansiedad. Creo que se acerca algo malo.
¿Usted ha tenido problemas de discriminación en Francia?
Yo tengo pinta de árabe, así que al ir por la calle ya te miran… y esas cosas han ido en incremento, lamentablemente. Pero el hecho de que vivo en París desde 1999, que son veinte años, me da cierta legitimidad con las calles, con las paredes, eso no me lo pueden quitar. Tengo legitimidad en París. Pero tengo ansiedad, es una simple constatación.
¿Cómo marca el aumento del islamismo el debate público en Marruecos sobre sexualidad y libertades?
Hay muchas maneras de ser musulmán. Yo soy gay y me siento totalmente musulmán. Me siento vinculado a ese legado, a mi madre, al Corán, a la llamada a la oración del muecín, a Andalucía, a Abu Nuwas, a tantas cosas. Pero esa es mi manera. El problema es que en Francia intentan categorizar a los musulmanes como grupo homogéneo para decir que el islam es malo. Mira cómo tratan a su propio colectivo en los suburbios, mira cómo tratan a los homosexuales. Pero ese no es el problema. El problema es que a esos inmigrantes se les metió en un gueto en Francia, los metió el poder, eran invisibles para el poder, se los olvidó, no se les dieron derechos, y de repente el poder vuelve hacia ellos y dice: mira qué salvajes son. Por eso no puedo responder a la pregunta sin subrayar ese hecho, que es muy importante. Puede ser que haya realmente gente muy homófoba en los suburbios. Pero no quiero que algunas personas en Francia me utilicen a mí como arma para atacar a otras personas en Francia que sufrieron rechazo durante muchos años.
Leila Slimani, Alice Zeniter, Malika Mokeddem… ¿usted se siente parte de una generación de escritores magrebíes en Francia?
Noooo. Yo soy un solitario, un guerrero solitario. Mi madre me metió en la cabeza que tengo que desconfiar. Tengo obsesión la gente que me quiere ayudar. Incluso con los más cercanos. Intento no dar todo. Tal vez porque siempre me sentía así cuando era adolescente, porque era gay y tenía la sensación de que la gente sabía que era gay y me escupirían, me mirarían mal y que eso me mataría por dentro. Eso pasó muchas veces. Para salvarme de eso, de adolescente, desarrollé un carácter, una forma de hablar, de seducir, de mostrar que soy buena gente; si ese personaje es real o no, no lo sé. Pero ese proceso de tener cuidado sigue ahí: no me abro del todo a la gente.
Usted cumple una aparente ley: si un marroquí, argelino o tunecino quiere tener éxito como escritor tiene que ir a París.
Mi sueño no era ser escritor sino director de cine. Mi hermano mayor tenía revistas de cine francesas en su habitación y yo las leía. Luego descubrí que en París hay una escuela de cine llamada La Femis y supe que tenía que ir allí para convertirme en director. Pero nunca tuve esa fantasía literaria de París, lugar de libertad para escritores. Vamos a ser realistas: no hay libertad profunda en ninguna parte: en todas partes hay reglas, tribus, grupos y gente que mira a otros desde arriba, y muchos escritores egoístas que se tienen por estrellas y miran mal los que creen que no tenemos éxito.
¿También en París?
Especialmente en París. Esa ilusión literaria de París nunca la tuve. Afortunadamente, porque si la hubiera tenido, me habría frenado. La mitología de París te aplasta. Pero el cine es muy de pueblo. Sentía que tenía legitmidad de ir a París a estudiar para ser director de cine. Es una locura, si lo piensas: un chico pobre como yo. Pero seguí soñando. Y es lo que me convirtió en escritor. Muy dentro sigo sin ser escritor: sigue persiguiendo el sueño de ser director de cine.
Fuente:
https://msur.es/2020/03/11/abdellah-taia2019/